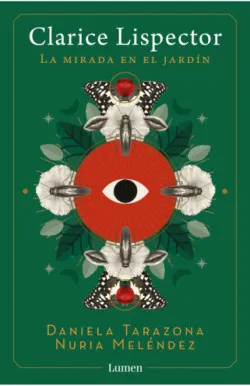Mar García Puig: otra madre loca
El 20 de diciembre de 2015, Mar García Puig dio a luz a dos mellizos prematuros y se convirtió en diputada del Congreso. «La historia de los vertebrados» (Random House) es el retrato, íntimo y universal, de aquellos días marcados por la ansiedad y el pánico. Indagando en la mitología, la literatura y la medicina, la autora halla consuelo en la historia de todas las mujeres que, como ella, perdieron la cordura tras ver nacer a sus hijos. Tomando la fuerza de sus predecesoras, las madres locas silenciadas durante siglos, García Puig consigue poner su propia experiencia en palabras y ser para otras el suspiro de alivio más delicado.
Por Marta Díaz

Mar García Puig. Crédito: Rita Puig-Serra Costa.
Cuando tenía 7 años, Mar García Puig pensaba mucho en la muerte: «Además de todas esas preguntas que mi madre cuenta que yo le hacía, recuerdo calcular cuántos años me quedaban en el mundo». 99 era la edad de referencia. Las tres cifras no eran un horizonte humano, así que la vida debía concluir al borde de la centuria. Le quedaban, entonces, 92 años de cuenta atrás. Después —bastante después—, el ritmo frenético del día a día sepultó la amenaza de la guadaña: «No era algo a lo que tuviera especial miedo. Vivimos con unos ritmos que simplemente te hacen tirar hacia delante, no te permites pensar en eso». Hasta el 20 de diciembre de 2015.
«Al anochecer, cuando yo contaba contracciones en la sala de dilataciones, el país contaba escaños». Aquel día, tal y como ella misma narra en La historia de los vertebrados, la mujer embarazada y candidata al Congreso se convirtió —casi al mismo tiempo y por primera vez— en madre y diputada. La vida que nacía desenterró la muerte durante tanto tiempo arrinconada: «Cuando te conviertes en madre hay una puerta que se abre y se cierra entre la vida y la muerte, porque dos personas que no existían de repente existen, y te das cuenta de que todo es así de frágil y mágico». No hay Dios al que Mar rece, «pero de repente entiendes que no hace falta ser religioso para darte cuenta de que la vida tiene esas apariciones y desapariciones repentinas que lo cambian todo». La voluntad de supervivencia se extendió hacia dos cuerpos minúsculos y vulnerables: «Tenía que mantenerme con vida para poder proteger las suyas. El miedo y la muerte hicieron una irrupción que para mí fue demasiado pesada, y no la pude soportar». Mar enloqueció.
De aquella angustia, un nuevo parto: el libro que comparte mesa con dos cafés y que al final de esta entrevista obligará a su autora a rebuscar las gafas para dejar grabada su firma. «La pregunta que vertebra el texto es si hay algo aprovechable de ese dolor, aunque ni este libro ni cualquier obra de arte lo justifican». Ni el de ella ni el de todas las mujeres locas en las que halló consuelo. Acurrucada en las historias e historiales que devoraba en secreto, Mar García Puig reafirmó en la práctica lo que en la teoría siempre supo: «Yo reivindico mucho el poder de la cultura como terapia. Lo he hecho siempre, pero desde que sucedió lo que narro en el libro lo hago más. La palabra impresa, el crear comunidad con otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas, fue realmente un alivio y un acompañamiento». Sus lágrimas se unen al embalse que, por los siglos de los siglos —con mucho amén— han ido llenando las víctimas de locura puerperal. Un mar (en minúsculas) histórico y despreciado que hace preguntarse a Mar (en mayúsculas) «a quién importarán las lágrimas de una madre en un mundo que se ha acostumbrado tanto a ellas que las considera redundantes».
Una herida universal
Pero sí que importan. «Recibo mensajes de personas que atraviesan una fase de incertidumbre, de cambios, de miedos —no solo por depresión posparto— y me cuentan que se han sentido acompañadas con la lectura, que el libro les ha supuesto un consuelo y una forma de quitarse la culpa de encima». Porque bajo la dictadura del pensamiento positivo, regida por un discurso de autoayuda y frases motivacionales, la angustia personal es un crimen autoinfligido: «Nos cuentan que no tenemos derecho a sufrir, a sentirnos débiles. Eso de "tirar adelante", "ponerse de pie", "para atrás solo para coger impulso"… Son frases que hacen que haya un peso cuando no sientes esa felicidad. Y creo que encuentras un alivio de tu culpa cuando ves que es algo humano y compartido, casi universal». Sabe de lo que habla, no es ajena a esa costra inextirpable: «Todo el libro es un intento de quitarme la culpa de encima, y justo cuando lo terminé y fui a escribir las dedicatorias, tuve que pedirles perdón a mis hijos». A esos pobres niños, qué madre les ha tocado.
«Yo reivindico mucho el poder de la cultura como terapia. La palabra impresa, el crear comunidad con otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas, fue realmente un alivio y un acompañamiento».
Qué-madre-les-ha-tocado. Cinco palabras comunes, una construcción gramatical de lo más sencilla y rápida, pero suficiente para conjurar los espectros de todas las malas madres de la historia. Lo escribe así la autora tras recibir el puñal que acuchilla también a las posesivas, las ausentes o las distantes, entre infinidad de modelos acusatorios. «Cuando tienes que multiplicar tus papeles y la sociedad no está pensada para que eso pueda ser así, ser imperfecta es inevitable, es imposible hacerlo del modo en el que te gustaría… Porque la imperfección es humana». Pero la mirada externa penetra el juicio interno, siempre cargando una herencia patriarcal demasiado pesada para barrer con el plumazo de la ideología: «La culpa materna una la siente, pero también la transmite. Para entender mi propio sentimiento de culpa he tenido que pensar de qué y por qué he culpado a mi madre. Hay muchas cosas que al ponerte en su lugar acabas entendiendo». No es necesario, sin embargo, convertirse en madre para ponerse en el papel de una: «A veces vienen hombres y me dicen "yo no soy madre, pero me he sentido identificado con cosas". Hombre, claro, es que esa es la magia de la literatura. Por eso creo que hay que reivindicar leer sobre la maternidad, no solo las madres y no solo las personas que se plantean si van a tener hijos o no, sino todo el mundo». La literatura podría ser la vía de entrada hacia «la aceptación, también por parte de las mujeres, de que hay distintos tipos de maternidades, y que todas ellas son imperfectas». El relato empezaría a desmigajar la concepción instaurada en una sociedad que señala a la madre como el origen de todos los males: «Hay un tema cultural relacionado con el papel que se otorga a las madres. Por ejemplo, cuando una va a terapia, normalmente todas las culpas se dirigen a la relación materna, y basta con abrir cualquier manual sobre psicosis, trastornos de la conducta alimenticia o lo que sea, para ver que siempre planea la sombra de la madre».
«La culpa materna una la siente, pero también la transmite. Para entender mi propio sentimiento de culpa he tenido que pensar de qué y por qué he culpado a mi madre. Hay muchas cosas que al ponerte en su lugar acabas entendiendo».
La suya le pidió, cuando García Puig entró en política, más discreción en su posicionamiento. «Mi madre me decía que no me significara tanto. Ella vivió el franquismo y arrastra ese discurso de que mi función como mujer es proteger a mis hijos, y significarme políticamente los desprotege». Opera en esta preocupación el miedo materno —ese ojo, que, si te desvías del camino, qué podría pasarles a tus hijos— con el que desde la política se ha procurado controlar y adoctrinar a las madres: «Se ha conseguido que las madres renuncien a tener voz propia, y mucho más si es una voz disiente, porque eso podría dañar a lo que más quiere, sus hijos. Con el auge de la ultraderecha se ve perfectamente cómo el miedo es una fuerza política que se usa constantemente, y el miedo materno en concreto es una fuerza histórica que ha dado forma a nuestra cultura». Pese a todo, no hay poder instaurado sin su respectiva dosis de resistencia. «El miedo materno ha sido un arma para manipular a la mujer y mantenerla en su cauce, pero también ha sido una fuerza política de protesta y subversión».

Mar García Puig. Crédito: Rita Puig-Serra Costa.
Pero el temor asociado a una existencia de mujer llegó mucho antes de que David y Sara se colaran, como un sueño del futuro, en la mente de su madre. En 1992, García Puig tenía 15 años, como las tres adolescentes víctimas del crimen machista que aquel año conmocionó a un país entero. «Yo soy de la generación de las niñas de Alcàsser. Teníamos miedo a la violencia, al abuso. Se nos disciplinó desde el terror sexual». En los 90 más que nunca, el cuerpo era el espacio del dolor y del asco: «Había una dictadura estética muy clara, fue la época del auge de la anorexia y los trastornos alimenticios». La mezcla entre complejos y horror engendró una única forma de relación con el propio cuerpo: el odio. «En mi caso, ese rechazo me llevó al plano de la intelectualidad. Vestía siempre muy tapada. Mi cuerpo era un espacio que no quería ni exhibir ni en el que me quería detener». Flotando en el mundo de las ideas, ese que como Platón seguimos ubicando sobre nuestras cabezas, la escritora consiguió ignorar el carácter palpable de la vida… Otra vez más, hasta el 20 de diciembre de 2015 (desde unos meses antes, en realidad): «La maternidad de repente te enfrenta a todo lo material. Te vuelves una persona megavoluptuosa, tu cuerpo es superrotundo, y da igual que te pongas capas y lo escondas... Eso está ahí y tienes que reconciliarte». Tuvo que regresar de aquel exilio intelectual, bajar y pisar —con más o menos firmeza— la tierra: «La maternidad, ya sea biológica o adoptiva, es algo muy físico. A mí me sorprendió mucho ese contacto con lo físico, con el detalle. Cortar las uñas, peinar el pelo, untar la crema, cambiar pañales… Todo esto tiene una consciencia de cuidar cuerpos, de la importancia de los propios cuerpos».
«La maternidad de repente te enfrenta a todo lo material. Te vuelves una persona megavoluptuosa, tu cuerpo es superrotundo, y da igual que te pongas capas y lo escondas... Eso está ahí y tienes que reconciliarte».
¿Y la importancia de la mente? Tenía que salir; hablamos de un libro que aborda la locura puerperal en un momento en el que el discurso de la salud mental retumba hasta en las paredes del Congreso. A García Puig, personal y políticamente, no le gusta ese término por reducirlo todo, piensa, a una cuestión médica: «Cuando hablas de salud mental parece como que todo tenga un tratamiento y una solución. Quizás estamos confiándolo todo en lo médico y en la terapia psicológica —que es un apoyo y una ayuda innegable—pero hay más cosas». Por eso se sorprende cuando desde algunos partidos se limitan a reivindicar horas de psicólogo en sus programas: «Está bien, las necesitamos, pero eso no va a convertirnos de repente en una sociedad feliz, que parece que es la meta». Tampoco respalda el discurso que desde la orilla contraria intenta reducirlo y achacarlo todo a lo social, con sentencias del tipo no es depresión, es capitalismo: «Es verdad que la precariedad o las violencias machistas provocan un sufrimiento que se puede mitigar a través de la justicia social, pero creo que todo está interrelacionado. No hay una solución definitiva para el sufrimiento, es algo con lo que también hay que convivir y darle espacio, y ahí es donde reivindico el papel de la cultura para permitirnos lidiar con eso».
Mar, que suele arrancar sus frases con la humildad de un «creo» abierto al aprendizaje y la evolución, no duda en proclamar sin titubeos algo que sabe con certeza: «Tengo claro que la amenaza de la locura está para todos, es un abismo en el que cualquiera puede caer. Creo que esa consciencia de saber que la locura y la cordura no son realidades tan distanciadas, que tú no caminas por el mundo de la cordura y estás absolutamente indemne de hacer un trasvase al mundo de la locura, nos ayudaría a entender qué hay en ese abismo al que todos estamos asomándonos cada día».

Mar García Puig. Crédito: Rita Puig-Serra Costa.
Tampoco el término «conciliación» le convence. Además de implicar cierto privilegio («es una palabra de clase media que solo pueden usar mujeres con trabajos de un determinado estatus»), no consigue hundir las raíces en el fondo del problema: «Me da la sensación de que parte de cierto error, como si se tratara solo de dividir tu tiempo. Hace falta un cambio más conceptual que haga lo que dice el feminismo de poner los cuidados en el centro. No se trata simplemente de sacarle horas al trabajo para estar con tus hijos sino de plantearnos si vivimos para trabajar o queremos entenderlo de otra forma». Por otro lado, al hablar de conciliación se prioriza la relación maternofilial hasta el punto de invisibilizar e impedir otros tipos de cuidados: «La gente que decide no tener hijos también tiene derecho a establecer otros vínculos sociales que ocupen su tiempo. La conciliación es solo trabajo-hijos-trabajo-hijos, parece que no hay nada fuera. ¿Queremos una sociedad que diga "encárgate de tus hijos" o una que privilegie los vínculos y la comunidad?».
«La amenaza de la locura está para todos, es un abismo en el que cualquiera puede caer. Creo que esa consciencia de saber que la locura y la cordura no son realidades tan distanciadas nos ayudaría a entender qué hay en ese abismo al que todos estamos asomándonos cada día».
La respuesta, claro, dependerá de a quién se plantee la pregunta (por eso las urnas, los votos, las democracias). Tras ocho años como Diputada de En Común Pódem —cargo para el que no volverá a presentarse en las elecciones de julio de 2023, como ya sabía el mismo día que tomó posesión—, García Puig seguramente podría adivinar la posición de sus compañeros de hemiciclo, aunque hay algo que no ha dejado de sorprenderle: lo masculinizada que todavía está la institución. Contra esta y otras dinámicas prometió luchar su partido, pero Mar nos regala un oleaje de honestidad: «Creo que ha llegado el momento de reconocer que el "asalto a los cielos" no se ha producido. Se han conseguido cambios, sí, como entrar en un gobierno y romper con el bipartidismo, pero hay que poner las luces largas. Aunque no pongo en duda a la gente que ha tomado esta estrategia, creo que se ha querido ir muy rápido. Se ha renunciado a cambios paulatinos, que no se pueden conseguir de un día para otro, por una cuestión de supervivencia cortoplacista».
«Creo que ha llegado el momento de reconocer que el "asalto a los cielos" no se ha producido. Se han conseguido cambios, sí, como entrar en un gobierno y romper con el bipartidismo, pero hay que poner las luces largas».
«Lo que cuentas en este libro es un relato no solo personal, sino íntimo. ¿No te daba miedo?». Es la última pregunta. «Me daba un poco de miedo, pero creía dos cosas: que tenía esa responsabilidad y que tenía ese privilegio». Su posición como política le permitía comunicar, a pesar de estar más expuesta, todo aquello que muchas mujeres no pueden decir en sus trabajos (lo sabe porque le escriben, le agradecen, le alientan). «Yo ya tenía cierto prestigio. Podía decir "he sufrido ansiedad, pero soy una persona con una carrera profesional. Las locas también podemos hacer cosas", que es por otro lado una lógica muy capitalista. Desde esa posición se me iba a escuchar y quizás se me iba a despreciar menos». Estaba preparada para el linchamiento, pero siguió adelante por aquello de hacer algo con el dolor: «Escribir este libro es un posicionamiento literario y político». No hubo apuñalamientos ni intentos de bombardeo, todo lo contrario: «Más allá del submundo de Twitter, en el que tampoco ha sido una cosa exagerada, encuentro que la gente ha sido bastante respetuosa, no ha ido a hacer sangre de un capítulo en concreto sino a intentar entender que es algo generalizado y transversal». Era algo muy importante para García Puig: que el suyo no se leyera como el libro de una diputada de un partido determinado, porque su experiencia —y pone la mano en el fuego por esto— es extrapolable a cualquier ideología y organización, «es una cuestión de institución y de cómo funciona la política». Objetivo conseguido.
En las últimas páginas de La historia de los vertebrados, Mar cuenta que el suelo sobre el que ha caído es más mullido que el que acabó con Anne Sexton, «y en parte está formado por su lecho de muerte y el de todas esas madres locas que me precedieron». No solo han llenado un embalse de lágrimas, también han construido una coraza de ternura y resistencia. «Abro sus libros y con su fuerza se va abriendo otro». Un aullido histórico empujando la vida.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España