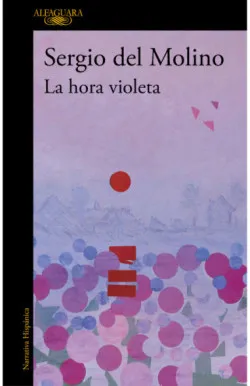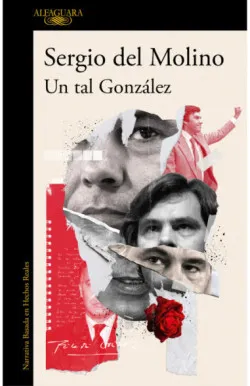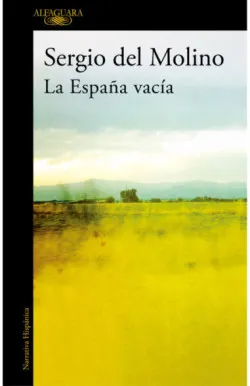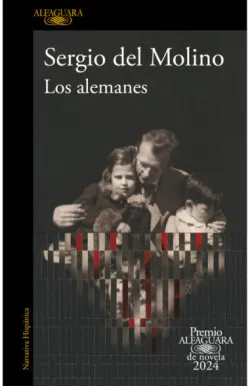«Los alemanes», de Sergio del Molino: así comienza la novela ganadora del Premio Alfaguara 2024
Sergio del Molino (Madrid, 1979), ensayista y novelista de referencia y columnista del diario «El País», es el autor «Los alemanes», la obra ganadora de Premio Alfaguara de novela 2024, la cual narra uno de los episodios más vergonzosos y menos divulgados de la historia de España: cómo los nazis refugiados aquí en un retiro dorado activaron el neonazismo en Alemania. El libro nos sitúa en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, cuando llegan a Cádiz dos barcos con más de seiscientos alemanes provenientes de Camerún. Se han entregado en la frontera guineana a las autoridades coloniales por ser España país neutral. Se instalarán, entre otros sitios, en Zaragoza y formarán allí una pequeña comunidad que ya no volverá a Alemania. Entre ellos estaba el bisabuelo de Eva y Fede, quienes, casi un siglo después, se encuentran en el cementerio alemán de Zaragoza en el entierro de Gabi, su hermano mayor. Junto con su padre, son los últimos supervivientes de los Schuster, una familia que llegó a formar un importante negocio de alimentación. Pero en los tiempos que corren el pasado siempre puede regresar para levantar ampollas... Como adelanto exclusivo, días antes de que se publique este 21 de marzo de 2024, LENGUA ofrece a continuación el comienzo de la novela.

Sergio del Molino. Crédito: Jeosm.
El 2 de mayo de 1916, los vapores Cataluña e Isla de Panay atracaron en el puerto de Cádiz. Transportaban a seiscientos veintisiete alemanes procedentes de la colonia de Camerún, conquistada por los aliados en febrero de ese año en uno de los episodios menos conocidos y menos comentados de la Gran Guerra. En lugar de rendirse a sus enemigos, los alemanes se entregaron a las autoridades españolas en Guinea. España, como potencia neutral, los acogió como internados. Ya no abandonaron el país y se instalaron, sobre todo y entre otras ciudades, en Alcalá de Henares, Pamplona y Zaragoza. Pronto se harían famosos y serían conocidos como los alemanes del Camerún.
Hasta aquí, la historia tal y como aparece en los registros. A partir de aquí, la leyenda.
Los alemanes (Premio Alfaguara de novela 2024)
Sergio del Molino
PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2024
Un acontecimiento poco conocido de la reciente historia de España. Una historia sobre la familia, la traición y la culpa.
«Oscuros secretos familiares encierran un...
Opción de compra
1. Fede
Iré a ver a papá, le dije. Claro que iré. Ya había decidido ir antes de que me clavase el codo con la mirada, y mucho antes de que chasqueara la lengua y suspirase. Se le pone cara de adolescente cuando se enfada, pensé, pero a lo mejor sólo se la veo yo. Serán cosas de hermanos.
Cuando bajé del taxi y me encaminé a la cancela, Eva me vio venir y cruzó los brazos. Rígida, ni adelantó una pierna para salir a mi encuentro. Esperó a que llegase y ni siquiera respondió a mi abrazo. Le di un beso en la mejilla, un beso de verdad, de los que manchan, y no se movió ni me saludó. ¿Vienes directo, sin pasar por casa de papá?, me dijo, como si yo tuviera la culpa de los horarios de Iberia, como si hubiese urdido una trama de trenes retrasados y vuelos cancelados.
—¿No has traído maleta? Pensé que te quedabas unos días, hasta la despedida, al menos —dijo, mirando la mochila que llevaba a la espalda, una mochila pequeña donde sólo cabían dos camisas y una muda.
—No quería facturar, ya me apañaré. Que sí, joder, me quedo unos días, claro que me quedo unos días.
—Bien, porque habrá que decidir qué hacemos con los papeles de Gabi y hay que firmar un montón de cosas.
Eso, decidamos ahora. Arreglémoslo todo en la puerta del cementerio, antes de que me vuelva a escapar y no responda a los correos y finja que mi vida no tiene nada que ver con la vuestra.
Ya no tenía flequillo que soplarse cuando mi presencia se le volvía insoportable. Llevaba media melena y le sentaba bien. Se había quitado algún año. La última vez que la vi parecía una señora triste llena de raspas, pero había cambiado. Me sonaba que tenía un novio. Sería uno de esos que compadreaban en la puerta, un tipo fino y educado, alguien cariñoso que no le haría perder la compostura. Me habría gustado decirle que la veía muy bien, que sonaba feliz, que ya no era aquella mujer vencida que tanto me espantó la última vez.
—Bueno, ya hablaremos luego. He reservado mesa en Angelito, puedes ir a ver a papá después, ¿te parece?
Me tocó el brazo y me acarició la chaqueta arrugada. Dudó un segundo y dibujó algo así como una sonrisa. Retrocedí un paso ante aquella suavidad, y ella me abrazó sin que yo pudiera responder. Acercó su boca a mi oreja y me dijo:
—Apestas, tío, y te canta el aliento, no te acerques mucho a la gente.
La gente a la que no podía acercarme era un grupo bien vestido, un poco rancio, a la moda provinciana de la ciudad, que era eterna y recordaba mucho a la moda provinciana de mi ciudad alemana. En medio de aquel grupo de trajes aburridos para señora y caballero comprados en las plantas respectivas del Corte Inglés, mi chaqueta con coderas y mi camisa a cuadros desentonaban como nunca desentonó Gabi, cuyo contraste con el paisaje textil de la ciudad era de contrapunto. Yo iba despeinado y sin disimular una mancha de tomate en la pernera derecha del vaquero, a la altura de la rodilla, resto de una currywurst zampada a toda prisa en la terminal de Frankfurt cuando ya había empezado el embarque. Había sido mi desayuno, y aún centrifugaba en el estómago, provocándome el mal aliento del que me había avisado mi hermana y que podía utilizar como escudo contra esa sociedad concernida que me miraba de reojo, sin confirmar ni desmentir que yo era yo, el que vivía fuera, el que nunca aparecía por casa.
Mi hermana entró y saludó a unos señores de la edad de papá, pero con salud, capaces de vestirse, aguantar de pie, dar la mano y ofrecer pésames, y yo me quedé en la verja, como si aún estuviese a tiempo de decirle al taxista que volviera. El funeral público —la despedida, como lo llamaban con eufemismo— estaba programado para unos días después en el teatro, con canciones, discursos, alcaldes, músicos, poemas recitados por escritores y todo lo que se podía esperar para un difunto por quien la ciudad entera lloraba, como se leía en la prensa donde se publicaban las esquelas a media página y sin cruces. Esto último era fundamental. Mi hermana pidió pruebas de impresión de las esquelas antes de autorizarlas y me las mandó por wasap con la frase si te parece bien.
Nihil obstat, imprimatur, le contesté.
Ella empezó a escribir una respuesta. Se fijó un rato en la pantalla el mensaje escribiendo, pero al final no puso nada.
No me salió del cuerpo decirle que no soportaba revisar la esquela de mi hermano en esa estación, de la que el tren iba a salir con una hora de retraso, lo que me haría perder el avión y me obligaría a dormir en uno de esos hoteles para suicidas de los aeropuertos. Quise decirle que ella tampoco tenía que aprobar ni vigilar nada, que daba lo mismo que salieran una o veinte cruces, que no importaba si escribían bien el apellido sin dejarse la T o la H o el orden en que se nos citase a los que lamentábamos mucho la pérdida y blablablá. Da igual, hermana, quería decirle, enfatizando el hermana, sin su nombre, pero le puse nihil obstat, imprimatur, y ella pensó que yo era imbécil, como siempre, y también quiso decírmelo, pero le bastó con saber que no habría cruces en la esquela, que se publicaría laica y limpia, y que yo me daba por enterado a todos los efectos.
Lo de aquella mañana era un entierro en el sentido más estricto de la palabra. Consistía en sepultar su cadáver al estilo antiguo, en una tumba excavada en la tierra. No lo dejarían en un nicho, ni siquiera en un panteón, aunque la familia tenía pedigrí para erigir uno. Nuestro apellido debería destacar en una construcción de granito en la alameda central del cementerio, al lado de los patricios locales, pero mi familia prefería la gloria íntima de esa parcela aneja al camposanto municipal, hecha de tierra alemana.
Allí estaba mamá, pegada a la tapia, bajo un tilo que se alimentaba de ese rico compost y cuyas raíces pronto reventarían todas las lápidas. Al otro lado del árbol estaba el abuelo, Pablo Schuster, muy cerca de su padre, el bisabuelo Hans, el Schuster primigenio. Allí le buscaron un hueco a Gabi, y no entiendo cómo, porque no cabían más muertos, pero siempre encontraban unos palmos de tierra para encajar otro. Allí cabrá también mi hermana. Y si no tomo las precauciones debidas, allí acabaré yo.
Sobre la cancela sólo se leía DEUTSCHER. La otra mitad del dintel estaba en blanco. Como informaba puntualmente Elfriede en los boletines de la asociación de antiguos alumnos, el ayuntamiento retiró el relieve con la palabra FRIEDHOF después de que la F y la D se cayeran al suelo una tarde de invierno más ventosa de lo normal. Por mis vicios de lingüista —aunque no lo soy en realidad—, siempre veía las palabras descompuestas en partes. Fried, paz. Hof, jardín, patio, quizá huertillo, si nos ponemos rurales. Cementerio en alemán es patio de paz. Y la paz que celebra es, claro, la de los cementerios.
Para evitar guerras en los juzgados, y aunque casi nadie pasaba por allí, se retiró la lápida con la palabra FRIEDHOF para que el resto de las letras no golpeasen a un paseante despistado, a lo peor un corredor de esos que llevan pulsera para contar los pasos. Qué paradoja, puse en el chat familiar cuando se comentó la noticia. Levantarte a las seis de la mañana para correr unos kilómetros y soñar con una vida eterna y un cuerpo joven, y que te mate el rótulo en piedra de un cementerio de nazis medio abandonado.
Gabi respondió con un jajajaja y un emoji de carita que se carcajea, en un gesto de misericordia. Mi hermana ignoró el chiste y dijo que deberíamos aportar algo de dinero a la asociación para que encargasen un rótulo a un marmolista. Lo dijo también en la lista de correo del boletín. Se ofreció a Elfriede para pedir presupuestos y supervisar el trabajo, para que el color de la piedra fuera el mismo que el de la palabra DEUTSCHER —lo cual sería difícil, porque era un color gris lamento hecho de décadas a la intemperie, no habría mármol nuevo que lo igualase— y escribieran bien FRIEDHOF.
Elfriede agradeció la iniciativa, pero la asociación, compuesta por socios de la edad de mi padre, no tenía fondos para esa obra, y su intención era suplicarle al ayuntamiento que se hiciera cargo, y que de paso le diera un repasito a todo el cementerio, que desbrozasen las malas hierbas, adecentasen los caminos y desatascasen las canaletas para que no se inundara los dos o tres días al año que llovía en la ciudad. Planteado así, aquello era una lucha política que trascendía la buena voluntad de mi hermana y creaba un conflicto con su carrera de servidora pública. A ver si en el partido se iban a pensar que utilizaba su influencia para desviar fondos al cementerio donde estaba enterrada su familia. Lo dejó estar y deseó suerte a Elfriede en sus gestiones. Por eso, sobre mi cabeza sólo se leía DEUTSCHER.
Me divertía ver a tanto señorón y a tanta señorona evitando las zarzas y las hierbas altas que ocultaban las tumbas más viejas. Yo no los reconocía ni ellos me reconocían a mí, pero con todos había pasado más de un sábado, cuando las familias de la colonia se reunían por la mañana para asear el cementerio. Allí íbamos, de pantalón corto —porque eran tareas de primavera y otoño, el frío y el calor nos excusaban de aquel muermo—, con el cubo, los paños, los escobones y toda esa intendencia que nunca usábamos en casa porque para eso estaba la chica.
Los adultos se cansaban pronto de baldear las tumbas. Retiraban las flores secas del sepulcro del abuelo, ponían en su lugar un jarrón con los claveles que compraban en el quiosco de la entrada y limpiaban con un cepillo el polvo que tapaba las palabras inscritas en alemán. Con eso se daban por satisfechos y abrían los refrescos y las cervezas que llevaban en las neveras portátiles. A los niños se nos dejaba en paz en cuanto arrancábamos tres hierbajos y fingíamos barrer un caminito. Podíamos entonces correr, escondernos, trepar a los árboles, cazar lagartijas y todas esas cosas propias de nuestra edad.
De uno de aquellos sábados viene mi afición a los chistes de nazis, que sólo puedo contar a mis amigos no alemanes. Yo aún era un piojo y Gabi me deslumbraba con la brasa de sus cigarrillos, que fumaba en el mismo cementerio, sin que los mayores se diesen cuenta. Tú no, piojo, me decía: cuando ingreses en las Hitlerjugend podrás fumar. Siempre estaba con lo mismo. Saludaba heil y respondía jawohl a los profesores, lo que le costó un par de expulsiones, y no debía de tener por entonces más de quince años. Si terminó el COU en el colegio alemán fue porque papá debió de abonar algunas tasas extraordinarias, al margen de la matrícula. Yo no sabía de dónde sacaba Gabi esas impertinencias ni cómo conseguía aquellos libros que leía.
Uno de esos sábados, antes de ir al cementerio, entré en su cuarto y lo encontré leyendo en la cama. Me llamó la atención la portada del libro, un dibujo muy tosco de una figurilla humana con un gorro de papel, un arlequín esquemático que tocaba un tambor rojo.
—Mamá dice que nos tenemos que ir —anuncié.
—Jawohl, Frau Mutter —gritó, y dejó el libro en la mesilla, de donde lo cogí. Die Blechtrommel Roman, leí con dificultad. De los tres, fui el que más tarde aprendió alemán, y al final he sido el único que vive de ese idioma.
—El título es sólo Die Blechtrommel. Roman quiere decir que es una novela. ¿Sabes traducirlo ya?
—Algo de un tambor.
—Muy bien, aún no estás perdido: El tambor de hojalata.
—¿De qué va?
—De nosotros, de nuestra familia, de lo que vamos a hacer ahora en el cementerio.
Hasta que no lo leí, unos cursos después, creí que Günter Grass había escrito un libro sobre mi familia. En parte aún lo creo. De niño, pensaba que mi hermano hablaba siempre en serio. Luego pasé media vida tomándole por un payaso incapaz de decir tres frases sin ironía. Ahora que había muerto, volvía a creer que habló siempre en serio. Nunca he conocido a nadie que hablara tan en serio como mi hermano.
No sé si fue ese mismo sábado —todos los sábados de cementerio son los mismos en el recuerdo— cuando me arrimé a él en las tumbas vacías, donde fumaba con Berta, la mayor de los Klein, una chica miope y amable que iba a su misma clase y con la que se entendía de una forma impenetrable. Eran muy diferentes, pero siempre andaban juntos. Al verme llegar, Gabi me llamó con el mote que siempre usaba.
—No llames piojo a tu hermano —dijo Berta—, y no le des de fumar.
—Mira, piojo, a ver si ya eres un buen súbdito del Reich. ¿Qué pone aquí?
Señalaba una frase de la tumba central del grupo de tres sepulcros vacíos, pues los alemanes se habían llevado los ataúdes a un cementerio militar de Extremadura y en Zaragoza dejaron sólo las lápidas. Leí con el mejor acento de alto alemán que me salió: Für Spaniens Freiheit. Por la libertad de España, traduje, para sacar mejor nota en el examen.
—Sehr gut! —celebró Gabi—. O sea, que estamos profanando la tumba de un héroe. Por la libertad de España murió el tío, nada menos. Friedrich Doagert, un mártir por la libertad. ¿Sabes por qué murió?
—No le calientes la cabeza, Gabi —dijo Berta.
—Este Friedrich Doagert murió porque el avión que pilotaba fue alcanzado el... —quitó el polvo que cubría la fecha de la muerte— 5 de febrero de 1938. ¿Sabes qué hacía el bueno de Friedrich el 5 de febrero de 1938? Tirar bombas y ametrallar a gente.
—Gabi, para, pobre chiquillo.
—Tirar bombas y ametrallar a gente por la libertad de España. Y quien derribó su avión quería impedir que el buen Friedrich tirase más bombas, pero aquí dice que murió für Spaniens Freiheit. Todos esos de ahí —y señaló con el cigarrillo al grupo de padres que hacía tertulia junto a la cancela— creen que murió für Spaniens Freiheit. Y yo me cago en ellos y en el valiente Friedrich y en la puta madre que los parió a todos.
—No hagas caso. —Berta me acariciaba el brazo—. Tu hermano no está enfadado de verdad.
—Sí estoy enfadado, ¿cómo no voy a estar enfadado? Yo estoy siempre enfadado. —Y sonrió con todos los dientes. Para enfatizarlo, aplastaba las colillas con saña contra las tumbas, siempre sobre alguna letra. Berta era más cuidadosa. Las apagaba en la gravilla y las pisaba con su zapatito cursi. Luego sacaba un paquete de chicles y ofrecía uno a mi hermano, que él rechazaba. Gabi quería que le notaran el aliento a tabaco. Con el tiempo, las tumbas vacías de los aviadores se llenaron de puntos negros que no salían ni frotando.
Cuando Eva se marchó a recibir pésames, me acerqué hasta las lápidas y me eché por instinto la mano al bolsillo, en busca de los cigarrillos que nunca he fumado. La maleza rodeaba las piedras y casi borraba el camino, pero aún se adivinaban los nombres y la inscripción. Se conservaban mejor que otras tumbas pacíficas y más recientes. ¿Alguien las cuidaba? ¿Alguien se preocupaba por unos tipos de la Legión Cóndor cuyos cadáveres ni siquiera estaban allí? Las letras seguían ametralladas por la ceniza de los cigarros que Gabi apagó en su Blitzkrieg particular, aunque a lo mejor eran manchas de otras cosas, de mohos, hongos y enfermedades del granito. Uno siempre ve lo que quiere ver, y aquella mañana olía incluso a tabaco, aunque nadie fumaba.
Debí de quedarme absorto ante la lápida de Friedrich Doagert, porque no me di cuenta de que alguien se acercaba por mi espalda. Me sobresalté cuando me tocó el codo con suavidad.
—Perdóname, no quería asustarte.
Era una mujer de edad indefinida, entre treinta y setenta. Aparentaba más o menos años según la luz y el ángulo, pero en el primer vistazo parecía una mujer joven envejecida, con arrugas prematuras y ese cansancio que se les pone en los hombros a algunas personas que han luchado contra su cinismo natural. Llevaba el pelo corto y veteado de canas, y me miraba con una familiaridad maternal que debería haberme interpelado pese a todos mis despistes y desapegos. Se dio cuenta de que no la reconocía.
—Soy Berta Klein.
Quise abrazarla, pero ya era tarde para efusiones. Tan sólo sonreí y le pregunté si acababa de llegar.
—Llegué anoche, conseguí un vuelo directo a Madrid y vine a Zaragoza en AVE. Hacía mucho que no venía al cementerio, qué cambiado está todo.
—¿Seguro? Yo lo veo igual.
—Está hecho un asco, como nosotros. Míranos, qué pintas.
Me miré la mancha de currywurst y me encogí de hombros.
—No sabía que mantenías el contacto con Gabi. Estabas viviendo en...
—Hannover. No sé si lo que hacíamos era mantener el contacto, pero estábamos pendientes uno del otro. Seguía sus cosas, le mensajeaba cuando leía algo sobre él en algún sitio, ya sabes. Aprovechaba esas excusas, y él siempre me devolvía los mensajes. No sé, era un cariño muy raro. Como si estuviera en mi vida, aunque nunca estaba. Viniendo aquí me he dado cuenta de que pensaba en él mucho más de lo que creía.
En otras circunstancias, tanta franqueza me habría espantado, pero reconocí en su timbre de voz el fraseo dulce de la amiga de mi hermano, con esa calidez de quien lleva la amabilidad como una segunda naturaleza. Le agradecí que se saltara los prólogos y no recurriese a la charla banal que rompe el hielo entre extraños.
—Me estaba acordando de los sábados de cementerio —dije.
—Es verdad, los sábados de limpieza del cementerio. Lo que refunfuñaba Gabi. Se ponía insoportable.
—Yo venía a veros fumar aquí.
—Me acuerdo, qué canijo eras. ¿Tuvisteis relación de adultos?
—De aquellas maneras. No sé si sabes que vivo en Ratisbona. Vengo poco a Zaragoza, y Gabi... Pues a Gabi no se le había perdido nada en Ratisbona. Creo que estuvo una vez, aprovechando que iba a no sé dónde y venía de a saber qué sitio, y dijo que era peor que Zaragoza, que había más curas y eran más feos y más sucios y se follaban a más niños.
—Y eran más nazis.
Nos reímos, y las carcajadas provocaron que mi hermana se volviese y me hiciera señas para que me acercase. El acto iba a empezar. Nos encaminamos hacia allí. Me pareció que Berta apagaba con el pie una colilla imaginaria.
—Tengo pronto una charla en Múnich, un seminario en la universidad. Te voy a dejar mi tarjeta y te apunto mi móvil. Si tienes tiempo y te viene bien acercarte, sin ningún compromiso, me encantaría tomar un café.
Guardé la tarjeta —Dr. Berta Klein, Professorin, Physikabteilung, Leibniz Universität Hannover—. Le apunté mi correo en otra tarjeta.
Llegamos a pie de tumba y mi hermana me hizo un hueco junto a ella, en el sitio de honor. Berta se quedó atrás. Nos rodeaban unas cincuenta o sesenta personas, casi todas mayores, casi ninguna amiga de Gabi o venida de su mundo. Allí sólo estaba representado el mundo de nuestros padres. Era una ceremonia tan alemana que me extrañó que el responso se pronunciase en español.
El orador —pantalón, camisa y zapatos negros— parecía un cura. De pie frente a nosotros en la cabecera de la fosa, formaba un ángulo recto con el féretro, y durante el discurso parecía que se iba a plegar sobre él, como un compás que se cierra. Se llamaba Joaquín, pero su nombre artístico era Rapsoda, y como Rapsoda se le trataba, sin que a nadie le sonase ridículo. Era uno de los pocos amigos de Gabi en aquel acto sin amigos, y oficiaba como una figura neutral, un sacerdote laico que honraba el anticlericalismo del difunto sin ofender la fe de los asistentes. Yo no lo soportaba. Casi habría preferido a un cura de verdad, con sus oraciones y su polvo al polvo, pero no tuve fuerzas para oponerme cuando Eva me dijo por wasap que se había ofrecido a oficiar el acto —oficiar, puso— y que a ella le parecía bien. A mí no. Pero respondí oquéi y no se habló más del tema.
Le miré fijamente para que me leyera el pensamiento: tú, parásito que chupaste el talento de mi hermano y te arrimaste a él para salir en las fotos; tú, poetastro de vía estrecha, ripioso subvencionado, alborotador municipal, no respetas ni el cadáver de quien dices que fue tu amigo. Incluso muerto le sorbes los humores, maldito gañán, puto analfabeto.
El muy gilipollas me sonrió, conmiserativo.
Me esforcé por no escucharle y casi lo conseguí, pero se me filtraron algunas cosas. No sé qué de contracultural. Algo de su capacidad transgresora. Su compromiso estético, dijo, e ignoro a qué se refería con eso. Escuché también la palabra legado, más a tono con el ambiente, y el adjetivo inconsolable. Gabriel Schuster, dijo, y a todos nos costó entender que hablaba de Gabi, nadie le había llamado nunca así, ni siquiera en el colegio. Gabriel Schuster, repitió, no Gabi Ese, como salió entre paréntesis en la esquela debajo del nombre real, para que la ciudad supiera quién había muerto. Gabriel Schuster deja un vacío hondo e irrellenable (sic) en la cultura de Zaragoza, de España y de Latinoamérica, dijo el imbécil. No se le escapó ni una anécdota, ni una alusión íntima, nada que desvelase que se había pasado treinta años faldeándole. Parecía un cronista mercenario con una necrológica copiada de la Wikipedia.
Mi hermana llevaba unas flores que dejó sobre el féretro en cuanto Rapsoda dijo algo que sonaba como amén. Ahogó un sollozo, y el tipo que estaba a su derecha la estrujó contra su costado. Parecía alguien aseado, quizá más joven que ella. Qué diablos, era mucho más joven que ella, un pipiolo flaquísimo. No sé por qué me escandalizó la idea, y luego me escandalizó que me escandalizase. ¿Me iba a poner a esas alturas a juzgar a nadie? Quise sacudirme los pensamientos a bofetadas y los atribuí a la influencia del clero. Tenía razón Gabi: Ratisbona era mucho peor. Su catolicismo era más pegajoso.
Los operarios cogieron las cuerdas y empezaron a bajar el ataúd, entre un silencio sincopado por algunas toses, dos o tres sollozos y un concierto de mocos sorbidos y sonados. Así homenajeaban el compromiso estético del muerto. Algunos arrojaron un puñadito de tierra y se fueron. Casi todos le daban el pésame a mi hermana. Sólo unos pocos me lo dieron a mí, con manos rígidas y gordas de artrosis y unas sonrisas de circunstancias con las que me disculpaban por no acordarme de ellos. Hace tantos años, decían algunos. No tantos, pensaba yo. No los suficientes para borrar las marcas de las colillas de ciertas tumbas. No tantos como para que ya no os escuezan las travesuras de mi hermano. Sé que no se las habéis perdonado, quise decirles. Pero no sufráis: él tampoco os perdonó a vosotros.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España