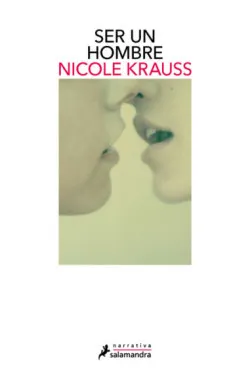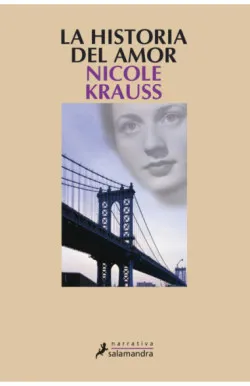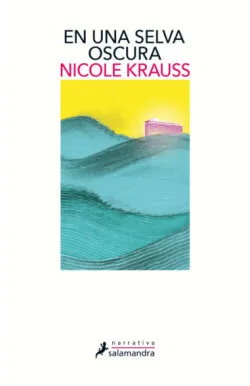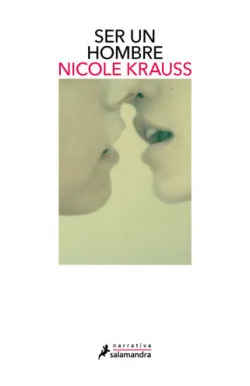«Amour», de Nicole Krauss
Nicole Krauss, una de las voces más prestigiosas de la narrativa estadounidense actual, autora de «La historia del amor» (Salamandra), novela traducida a más de 35 idiomas con más de un millón y medio de ejemplares vendidos, regresa con «Ser un hombre», una serie de relatos que reflexiona sobre las nuevas masculinidades y los roles de género en un mundo cambiante. Inspirados en vivencias reales, Krauss ahonda en la dicotomía entre la promesa de ternura y la amenaza de la violencia que encierra la figura del hombre. Bajo estas líneas reproducimos íntegramente el capítulo «Amour», un acercamiento bello, melancólico y depurado a la brecha emocional que que separa a hombres y mujeres en un contexto social hostil.
Por Nicole Krauss

Nicole Krauss en una imagen tomada durante el Festival Internacional del Libro de Edimburgo de 2017. Crédito: Getty Images.
La conocí cuando éramos jóvenes, y luego perdimos todo contacto durante décadas hasta que volví a verla en uno de los campos de refugiados. Hay rostros que el sufrimiento puede cambiar hasta volverlos irreconocibles, pero hay otros que poseen algo, tal vez un rasgo dominante, que no se deja alterar ni deformar, ni por el paso del tiempo, ni por el desarraigo, ni por las penas, sean del tipo que sean. Los ojos de Sophie eran de un gris oscuro que a veces, según el tiempo que hiciera, viraba casi al violeta. Cuando vi su delgada silueta en la cola que reptaba a lo largo de la valla metálica con una manta azul echada sobre los hombros, no recordé su nombre, ni tan siquiera en cuál de las inconexas etapas de mi vida encajaba, pero reconocí esos ojos. Luego oí su voz y me volvió el recuerdo, y durante el breve espacio de tiempo en que nuestros caminos se cruzaron, ella se encargaría de contarme aquello que no recordaba o nunca había sabido.
En aquel entonces Sophie no estaba sola, y pese a todos los años transcurridos, con su reguero de desastres y desintegraciones, al reencontrarla casi esperé ver a Ezra saliendo a la carrera de aquel laberinto de callejones, envuelto en algún abrigo espantoso que le llegaba por debajo de las rodillas, con la barba asilvestrada, rabínico y rabioso, aferrando una hogaza de pan o una lata que había conseguido con un trueque, a fuerza de labia o cualquier otra de sus particulares armas de negociación. Sophie siempre me había caído bien, y envidiaba a Ezra por estar con ella. También envidiaba lo inevitable que parecía su unión, que hicieran tan buena pareja mientras los demás nos juntábamos y separábamos todo el rato, liándonos y enamorándonos para luego descubrir que no éramos tan compatibles como creíamos.
Sophie y Ezra se habían conocido en Nueva York hacia el final de los años noventa, pero lo bastante antes del cambio de milenio para que les diera tiempo a planear pasar la Nochevieja juntos, acampando en la nieve mientras todos los ordenadores del mundo se volvían locos, borrando el tiempo y devolviéndonos a la Edad de Piedra. A esos dos, que se apuntaban a todo, que nunca decían que no a nada, el efecto 2000 no iba a pillarlos desprevenidos, sino acurrucados en su cueva de blanco hielo o tumbados en la nieve, arropados por las alas de sus propios ángeles, contemplando el intenso brillo, no de los fuegos artificiales de Grucci, sino de las estrellas que abarrotaban el cielo sobre Colorado, creo que era, o quizá Wyoming. Se habían criado los dos en el seno de sendas congregaciones Beth Shalom, según los preceptos del judaísmo, pero sin observar estrictamente el sabbat, el uno en la orilla norte de Long Island y el otro en una isla de South Jersey, donde ser estadounidense era un accidente histórico, hablar inglés era un accidente histórico y la naturaleza era un accidente histórico, y el hecho de que ninguno de los dos tuviese ni la más remota idea de cómo encender un fuego, montar una tienda de campaña o mantener su equipo al abrigo de la humedad —no digamos ya sobrevivir a temperaturas negativas— no los disuadió, ni mucho menos, porque hasta entonces habían demostrado ser maravillosa y casi místicamente capaces no sólo de entrar en buenas universidades y abrirse camino en el mundo, sino también de hallar belleza en él. Si al final no se fueron de acampada a la nieve, dicho sea de paso, no fue porque les faltara valor, sino porque rompieron por primera vez antes de que ese largo milenio —extenuante para la mayoría, pero no para ellos— llegara a su fin. Si se arredraron tampoco fue porque la familia de Sophie, que seguía intentando influir en vano en sus decisiones, dijera que estaban locos, que iban a coger una hipotermia, ni porque los billetes de avión estuvieran carísimos, y no digamos ya el material de acampada hidrófugo. Tampoco porque ninguno de los dos hubiera perdido, siquiera por un instante, la fe en el genuino y reconfortante fulgor de aquellas estrellas.
Retazos de una vida
Rompieron no sé muy bien por qué, y el desgarro fue terrible, insoportable, al menos para Sophie. Aunque también para Ezra, quiero creer, por perder a semejante mujer. Aún no había móviles, y por lo que respecta a la red, seguía siendo de acceso telefónico y estaba prácticamente desierta, así que durante un tiempo no hubo más que silencio entre ambos, llanto y preguntas sin respuesta, pues ni sabían ni tenían manera de saber, o lo que es lo mismo: hacían de tripas corazón, esperaban. El cambio de milenio pasó sin pena ni gloria y lo vivieron cada uno por separado, a salvo de la humedad y el frío pero a solas, aunque a medianoche, borracha y sintiendo que no tenía nada que perder, ella se volvió hacia el tipo que llevaba horas poniéndole la cabeza como un bombo —yo— y lo besó.
Sin embargo, a finales de febrero de ese recién estrenado año con tantos ceros, se encontraron por casualidad en la cola de los multicines y se pidieron perdón entre susurros, y derramaron más lágrimas, y Sophie deslizó la mano bajo la chaqueta y la camisa de franela de Ezra para tocar su piel desnuda y tibia, y al poco volvían a estar juntos, devorándose el uno al otro como antes, porque no había nadie en el mundo capaz de querer como ella, ninguna mujer tan ardiente y sincera, ¿y acaso había algún hombre tan gracioso, tan apasionado, tan elocuente como él? ¿Quién sino ella lo acompañaría a ver todas esas películas de Pasolini y Fellini? ¿Quién sino él le leería los Cuentos jasídicos de Martin Buber por teléfono, a través del terminal inalámbrico que ella sostenía contra la oreja durante tanto tiempo que se recalentaba, las noches que él estaba en el centro y ella en la parte alta de la ciudad, incapaz de conciliar el sueño? El que, en la ciudad de Nueva York y a comienzos del milenio, aún hubiese gente capaz de hacer estas cosas, que de hecho seguía haciendo esas cosas, era irrelevante de cara a su amor, tal como era irrelevante, ahora que volvían a estar en brazos el uno del otro, que se hubieran conocido una tarde primaveral de 1999 por pura casualidad y que, de no haber sido así, antes o después se habrían enamorado de otra persona, lo que significaba que eran reemplazables y que cada uno de ellos podía ser sustituido por otro. A partir de ese momento formaron una unión indestructible; se consolidaron como pareja, se convirtieron en un elemento fijo que los demás admirábamos, envidiábamos, aspirábamos a emular.
Casi nada había cambiado, pero el énfasis recaía ahora en un punto distinto; ésa era la sencilla, mecánica belleza de su unión tal como ellos la veían. En cierta ocasión, cuando llevaban poco tiempo saliendo, Sophie —tumbada desnuda sobre el colchón del apartamento que él tenía en el East Village— había sopesado en voz alta su compatibilidad como pareja, y él la había escuchado, había asentido y luego lo había expresado como sigue: ella se hacía pasar por una buena chica que nunca se saltaba las normas, pero en realidad le iba la transgresión, tenía una lengua viperina y un lado oscuro tirando a tenebroso, mientras que él se presentaba como un hombre hosco, atormentado y canallesco, pero en realidad era un tipo amable y bonachón. Aparte de eso, ambos tenían más o menos el mismo número de antepasados que habían sobrevivido al Holocausto, más o menos el mismo número de parientes en Israel, una madre nacida en Europa y un padre nacido en Estados Unidos, aunque por los pelos, que se declaraba republicano hasta la llegada de Reagan; ambos se habían criado con la misma prohibición so pena de muerte de casarse con un gentil o de no dar la talla en cualquier sentido, lo que equivale a decir que ambos eran producto del mismo tribalismo orgulloso, estrecho de miras, exaltado, angustioso y reconfortante que todo lo devoraba, pero mientras la madre de Sophie —renegando de las restricciones de una niñez judía ortodoxa en el norte de Londres durante la posguerra— había llevado a su hija a un centro público de Roslyn, Ezra había ido a una escuela talmúdica de la que acabarían expulsándolo.
Más allá de eso, ambos aspiraban a ser lo único que sus respectivas familias, que tanto habían visto, jamás creyeron que llegarían a ver: alguien cuya vocación no es ganarse la vida, ni hacerse rico, ni alcanzar un éxito mensurable, sino cultivar alguna forma de arte.
¡Pasolini!, repetí cuando Sophie me contó este detalle. Estaba acostada en su camastro, bajo la sucia y harapienta manta azul, viendo cómo las gotas de lluvia caían en un bidón metálico oxidado y lleno a rebosar. Yo había olvidado ese nombre, y para entonces había olvidado también las imágenes de casi todas las películas que había visto en mi vida. Pero Sophie las recordaba todas sin excepción. Era capaz de reproducirlas con pelos y señales: la luz, los ángulos de la cámara, se acordaba incluso de los diálogos y, cuando recreaba aquellas películas, sus ojos, de un gris que viraba al violeta, se dulcificaban como si las viera proyectadas sobre la lona de las improvisadas tiendas de campaña, los muros derruidos, el cielo inmundo erizado de alambradas. Quienquiera que estuviese cerca, o esperando con nosotros en la cola para recibir un paquete de comida, vacunas o cartones de zumo que tal vez llegaran y tal vez no, enmudecía y se ponía también a escuchar, y aun sin tener ninguna prueba que me respalde, quiero decir que las películas que ella proyectaba en nuestras mentes con la linterna mágica de sus palabras alcanzaban su máxima expresión, la máxima, despojadas de todo lo demás.
Al comienzo de la nueva década coincidí con Sophie, y por tanto con Ezra, bastante a menudo, en alguna cena, en las fiestas de nuestros amigos comunes o en las celebraciones de las empresas para las que habían empezado a trabajar esos mismos amigos. Luego, unos dos años después del 11-S, me mudé a Londres por trabajo y le perdí la pista a Sophie. Ezra y ella siguieron juntos, y en algún momento me llegó la noticia de que se habían prometido y tenían previsto casarse en la casa que la familia de ella tenía en Long Island. Creo que para entonces había dejado de fantasear con Sophie. Me pareció incluso justo y razonable que esos dos, protagonistas de una unión tan predestinada, sólida y simétrica, nos guiaran hacia nuevos territorios, los dominios aparentemente lejanos de la edad adulta, donde acabaríamos pastando en las apacibles llanuras de la paternidad. Pero el tiempo pasó sin que me llegara la invitación a la boda, y se les adelantaron otras parejas que conocíamos, que luego se pusieron a tener hijos, incluidas las que jamás hubiésemos imaginado formando una familia nuclear, y unos años después volví a Nueva York para pasar las vacaciones y, mientras me ponía al día con los amigos con los que sí había seguido en contacto, me enteré al fin de que Sophie y Ezra habían roto.
Para cuando la encontré, décadas después, en el campamento, Sophie ya estaba bastante mal. Desnutrida, débil, tuberculosa, sólo se movía entre su camastro y la encrucijada, el improvisado centro del campo donde se organizaba el reparto de víveres y se formaban las colas. Yo tenía más facilidad para moverme, y me afanaba en buscar algo que pudiera usar, intercambiar o llevarme a la boca, en afianzar mi relación con todo tipo de asociaciones formales e informales; estaba todavía lo bastante fuerte para mantenerme ocupado, de manera que la mente pasara rozando la superficie de la pena sin verse succionada hacia las profundidades. En mi deambular por el campamento, pasaba delante del puesto médico, del salón con las ventanas rotas en el que aún se celebraban bodas, del tipo que cortaba el pelo, del que pregonaba envases reutilizados y del manitas con turbante que trabajaba debajo de un arco, que cogía un hornillo o una estufa de gas estropeados y, ladeando levemente la cabeza, decía «Mañana va bien» al impaciente propietario que quería saber cuándo podía volver a recogerlo. A veces se inundaban ciertas zonas del campamento, y cuando el agua se evaporaba quedaban convertidas en lodazales intransitables. Pero yo siempre volvía para ver cómo estaba Sophie y le llevaba lo que buenamente podía. Me gustaba sentirme útil, ponérselo un poquito más fácil. Cuando perdió del todo la movilidad, o el ánimo para levantarse, me sentaba a su lado y mojaba un harapo en agua para refrescarle la frente febril, o simplemente le cogía la mano y, a veces, los días que se sentía un poco mejor, miraba al vacío con esos ojos de un gris violáceo y recreaba en voz alta un fragmento de alguna película. En cierta ocasión nos narró E.T de principio a fin, desde la secuencia inicial —cuando los focos de la nave espacial parpadean a través de los pinos y esos dos largos dedos marrones, nudosos, supraprensiles, se estiran y apartan una rama para poder ver mejor, y comprendes al instante que ese extraterrestre no podrá subir a bordo— hasta el demoledor adiós. Cuando Sophie llegó a la escena final, un niño menudo y delicado como un elfo que se escondía bajo un sombrero de ala ancha y se abrazaba las rodillas con los brazos rompió a llorar, y las lágrimas resbalaban por su carita mugrienta formando dos estelas bien definidas hasta que él las barrió con la manga de la sudadera.
Conseguí que se levantara un par de veces, y fuimos a trancas y barrancas hasta la valla metálica, tras la cual se veía el alambre de espino y los camiones militares, y más allá un retazo de mar gris e indolente que nos recordaba que seguían existiendo lugares hermosos. Desde donde estábamos no alcanzábamos a oler el plástico que la gente quemaba para calentarse y que abrasaba los pulmones. Alguien había arrastrado hasta allí un sillón desventrado, con la tela hecha trizas y la espuma amarilla y desmigajada del relleno asomando por los agujeros. Pero era lo bastante ancho para que nos sentáramos los dos hombro con hombro, y a veces, mientras mirábamos hacia fuera, tomábamos algún que otro recuerdo embrollado e inconexo de algo que nos había pasado muchos años atrás y lo contemplábamos durante un rato sin el menor afán de usarlo para nada ni devolverlo a su sitio. No por casualidad, había mucha basura —botellas y bolsas de plástico, entre otros desechos— que acababa estrellándose contra la valla metálica o quedaba atrapada entre sus huecos, y cuatro o cinco metros más allá de donde estábamos había un gran jirón de plástico negro que el viento había empotrado contra la valla y dispuesto de tal modo que reproducía fielmente la forma de un abrigo. Un largo abrigo de solapas anchas y faldones holgados que parecía colgar allí de un modo tan deliberado como en el perchero del acogedor vestíbulo de una casa, como si esperara a que su dueño se dispusiera a salir otra vez. Tanto se parecía ese trozo de plástico a un abrigo que vimos cómo primero un anciano y luego una mujer corpulenta se abalanzaban en su dirección, hasta que lo tuvieron lo bastante cerca para que el espejismo se revelara como un simple desecho.
Ese abrigo —dijo Sophie cuando la mujer se alejaba, cabizbaja y avergonzada—, me recuerda algo.
El viento jugaba con el dobladillo de aquella cosa.
Algo que había sucedido, según me contó entonces, unos seis meses antes de que rompiera con Ezra. Era invierno y ella estaba de paseo con un amigo por Chelsea, quizá mirando las galerías de arte. Al doblar la esquina con West Side Highway, los sorprendió una ráfaga de viento helado que procedía del Hudson. Sophie empezó a temblar y su amigo, que vivía en el extranjero y al que apenas veía, se interrumpió a media frase para preguntarle si quería su abrigo. Ella dijo que no, pues no iba a quitarle el abrigo que llevaba puesto, por mucho que estuviera tiritando. Y luego reanudaron la conversación, pero sin que ella participase apenas, pues se quedó rezagada, estancada en esa pregunta, sin acabar de creer que él le hubiese hecho semejante ofrecimiento; que alguien tuviera la ocurrencia de sugerir algo así de un modo tan instintivo, como si la amabilidad fuera tan intrínseca a su naturaleza que esa pregunta, que encerraba tanta generosidad, un interés tan sincero, pudiera surgir de forma casi automática. Así era él, sencillamente, así le habían enseñado —o quizá había aprendido— a vivir. Y ese gesto afectuoso provocó que algo se le removiera por dentro, porque Sophie había empezado a convencerse de que el hombre con el que vivía, con el que preveía pasar el resto de su vida, era incapaz de tener esa clase de gestos. Se le ocurrió que, en todos los años que llevaban juntos, Ezra jamás le había ofrecido su jersey o su chaqueta. ¡Y eso que yo siempre tenía frío!, añadió. Siempre estaba temblando, incluso cuando los demás entraban en calor. Aunque es posible que no se diera cuenta.
Pero había algo más, añadió. Sophie ya podía estar en cama enferma que a él jamás se le ocurría llevarle una taza de té, con lo poco que le hubiese costado. En cierta ocasión, ella le estaba preparando un bagel cuando el cuchillo resbaló y le hizo un buen tajo en el pulgar. Lo sostuvo bajo el chorro de agua fría para que dejara de sangrar. Él se levantó y bordeó la encimera para ir hacia ella, y Sophie pensó que iba a abrazarla por la espalda, pero lo que hizo fue coger el cuchillo, acabar de cortar el bagel y ponerlo en la tostadora. No es que no la quisiera, puntualizó. Ella siempre supo que la quería, en la medida en que era capaz de querer. Lo que pasa es que estaba ocupado, vivía absorto en sus cosas y carecía por completo del instinto de cuidar a los demás, que empieza por fijarse en ellos, por escuchar. Pero, en el momento en que su amigo se dio cuenta de que ella tenía frío y se interrumpió a media frase para ofrecerle su propio abrigo, Sophie fue dolorosamente consciente de lo que se estaba perdiendo.
Mientras hablaba, el viento jugueteaba con el pelo de Sophie, descubriendo las calvas de su cuero cabelludo.
No era algo que pudiera ir contando por ahí, me dijo. Sabía que, en muchos sentidos, Ezra y ella eran afortunados por tenerse el uno al otro, por disfrutar tanto de su mutua compañía, por haber encontrado un ritmo de vida, una intimidad, que los mantenía unidos. A poco que lo hubiese aireado, habría quedado como una ingrata, y desde luego habría sonado como una quisquillosa, pensaba Sophie, a oídos de los amigos que habían pasado por rupturas difíciles, que habían salido malparados de alguna relación, que tenían el corazón destrozado o estaban solos porque no conseguían encontrar pareja.
Hasta que un buen día fueron al cine a ver una película. Era francesa, dijo Sophie, y en cierto sentido podría decirse que la historia era de lo más simple. Contaba la vida privada de una pareja de ancianos, profesores de música jubilados, que llevaban mucho tiempo viviendo felices. Iban a un concierto y, a la mañana siguiente, mientras desayunaban en la cocina, todavía en batín, la mujer sufría un primer derrame cerebral. A partir de entonces, la película transcurría en las estancias donde se desarrollaba una vida íntima compartida para intentar comprender qué pasa cuando una pareja lleva toda la vida junta y de repente uno de los dos deja de poder valerse por sí mismo. Cuando a él le toca averiguar cómo cuidar de ella, cómo ayudarla a vivir con el mínimo sufrimiento y la máxima dignidad.
Sentada a oscuras en la sala de cine, Sophie había estudiado el rostro de aquel anciano, me dijo. Había observado su expresión mientras cuidaba a la mujer con suma paciencia, con infinita ternura y lealtad. Ella le había hecho prometer que no la mandaría de vuelta al hospital pasara lo que pasase, y él iba a cumplir su promesa por mucho que le costara. No era un santo. Perdía los estribos, y en cierta ocasión hasta la abofeteaba, frustrado porque ella se negaba a comer y beber, porque nadie lo ayudaba a intentar mantenerla con vida. Pero nunca se rendía, nunca dejaba de preocuparse. Su actitud era coherente con lo que él había sido para ella y lo que ella había sido para él durante más de cincuenta años. Aunque el hecho de que fuera algo intuitivo, una expresión de su naturaleza, no significa que no le pasara factura ni le supusiera un enorme esfuerzo.
Hacia el final de la película Sophie empezó a pensar en sus padres, que pese a haber pasado la vida discutiendo siempre habían cuidado el uno del otro, que seguirían cuidándose mutuamente hasta que el final fuera inevitable. Hasta cierto punto, me dijo Sophie, ella siempre había vivido al abrigo de esa certeza, de lo que significaba no sólo respecto a sus padres, sino también respecto al amor y a la gente en general. Pero entonces comprendió que había escogido algo distinto. De joven, concedía más importancia a otras cosas, y en consecuencia había escogido a un hombre que, si bien le aportaba mucho, nunca sería capaz de cuidar de ella si algún día dejaba de poder cuidar de sí misma.
Cuando terminó la película y salieron de nuevo a la luz del sol, Sophie supo que algo mucho más grande había llegado a su fin. Poco después le dijo a Ezra que lo suyo se había acabado, que no podía casarse con él.
Sophie esbozó una media sonrisa triste y alargó la vista más allá del alambre de espino, hacia el mar gris y difuso. Luego encogió los hombros huesudos y alzó las palmas de las manos vacías al cielo, como subrayando lo absurdo de todo aquello, aunque no sabría decir a qué se refería exactamente. ¿A lo absurdo de creer que podemos decidir de forma racional a quién amamos, a quién nos atamos de por vida? ¿De dar por sentado que tendremos una muerte justa o natural? ¿Acaso se refería a lo absurdo de haber creído alguna vez en la posibilidad de dedicar la propia vida a algo que trascendiera el mañana, que trascendiera la mera supervivencia? ¿O a la simple y acostumbrada absurdidad de haber vivido unos inicios que apenas tenían nada que ver con el final?
Yo no estaba allí cuando llegó su final, sino haciendo cola en algún sitio, o buscando a alguien, o yendo a por agua, o esperando.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España