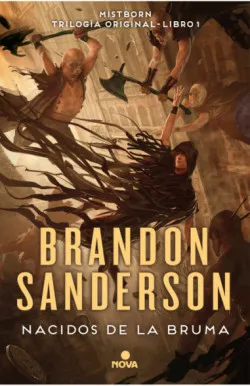«Fuera», de Brandon Sanderson (o cuáles son sus motivos para escribir... tanto)
Es el gran autor de fantasía del siglo XXI, y el autor más prolífico del mundo. Treinta millones de personas dan fe de su grandeza. Desde que debutara en 2006, ha deslumbrado a lectores en treinta idiomas con el Cosmere, el fascinante universo de magia que comparten la mayoría de sus obras (de la brillante saga Nacidos de la Bruma a la decalogía El Archivo de las Tormentas, pasando por «Elantris»). Ese universo cobra vida en la intimidad de su búnker en Utah, donde Sanderson vive con su mujer y sus hijos, y desde donde él mismo nos cuenta cómo piensa y trabaja. El resultado es un artículo conmovedor publicado en su página web, y que LENGUA ahora reproduce en español de forma íntegra.

Crédito: www.brandonsanderson.com
Cae la nieve. Así que miro arriba.
El mundo se vuelve místico cuando levantas la vista en plena nevada. Incluso en la quietud, puedes volar. Incluso en la soledad, estás rodeado. Incluso en lo prosaico, encuentras magia. Llevo la vida entera persiguiendo lo fantástico, y aun así basta con alzar los ojos para experimentar algo que está a la altura de cualquier cosa que jamás haya podido imaginar. La suave. Sosegada. Aspiración.
De la nieve en un día por lo demás normal y corriente.
Cuando tenía dieciocho años me mudé a Utah desde Nebraska. Aquí la nieve es huidiza, reacia a ser un impedimento. Pero en Nebraska, la nieve se hace fuerte. Toma territorios, construye imperios. Luchas contra ella todo el invierno, excavando caminos, reconquistando las aceras. El frío se te mete dentro, escarchándote los huesos con una gelidez que persiste incluso después de regresar al calor.
Pienso a menudo en esos días nevados, ahora que vivo en un desierto. Pero cada año mis recuerdos son un poco menos nítidos. Construimos nuestras vidas mediante capas y más capas de años, del mismo modo que la nieve al caer. Y del mismo modo que la nieve reciente, la mayoría de las vivencias se derriten. A veces, en alguna entrevista, me piden que rememore mi experiencia más aterradora. Me cuesta responder porque lo que me asusta a mí son los recuerdos perdidos, la perturbadora consciencia de que he olvidado la mayoría de los momentos que me hicieron ser quien soy. Se fundieron mientras no estaba mirando para engrosar la crecida primaveral de la vida.
Por suerte, algunas experiencias permanecen. En una, tengo catorce años y es una noche fría en Nebraska. Mi mejor amigo en esa época era un chico al que llamaremos John. Aunque no fuimos a la misma escuela, era de los pocos otros muchachos mormones que había en la zona, así que nuestros padres acostumbraban a juntarnos para jugar. Cuando eres muy joven, es la proximidad y no los intereses compartidos lo que crea amistades. Esto suele cambiar al hacerte mayor. A los catorce años, John se había encaminado hacia el baloncesto, las fiestas y la popularidad. Yo no.
Ese día, después de una actividad juvenil, otro amigo sugirió que nos marcháramos a algún sitio a divertirnos. No recuerdo dónde. Es raro que ya no sepa de qué iba aquello, aunque el resto de la escena esté tallada en la parte glacial de mi cerebro. Alguien del grupo era lo bastante mayor para conducir, así que fuimos hacia su coche.
Cinco asientos. Seis adolescentes. Ya habían hecho la cuenta.
Sin decirme ni una palabra, los demás subieron al coche. John me lanzó una mirada vacilante antes de sentarse en el asiento del copiloto y cerrar la puerta. Me dejaron en el bordillo. El coche desapareció, con sus luces resplandeciendo en la noche como cigarrillos encendidos.
El recuerdo se asentó para el largo invierno. Esa noche. Mirando. Recordando la cara de John, en tan notable conflicto. Medio avergonzado. Medio resignado.
No fue ni por asomo la primera vez que me quedaba fuera. Es lo que tiene ser uno de los tres únicos alumnos mormones de una escuela grande. Vas a una fiesta de cumpleaños y acaban sacando el ponche. La gente se queda ahí plantada temiendo que la censures, cuando lo único que tú quieres es que dejen de mirarte. Pero te marchas de todos modos, porque sabes que lo pasarán mejor si tú y tus desacostumbrados valores morales no estáis por ahí acechando.
Sin embargo, debería haber sido distinto esa noche, cuando vi a John y a los demás desaparecer carretera abajo. Estaban en mi congregación, en lo que debería ser mi tribu. Y, aun así, me dejaron fuera.
El acontecimiento me impresionó por lo drástico que fue, ya que en general la gente no me marginaba. Acostumbraba a desenvolverme bien en sociedad. Solía caerle bien a todo el mundo. Pero, a la vez, había una cosa en la que había empezado a fijarme. Algo que me distanciaba de los demás.
Todavía ocurre. No es que la gente me rehúya o prefiera no tenerme cerca; de hecho, parecen apreciarme. Cuando me uno a un grupo, lo habitual es que termine llevando la voz cantante en algunos aspectos, y nunca noto que haya rencores por ello. Pero también proyecto un cierto aire. Algunos amigos escritores me llaman «el adulto de la sala». Tiendo a emprender los proyectos con demasiada efusividad, tiendo a ser quien da el paso y hace las cosas, incluso si no es necesario hacerlas de inmediato y todos los demás preferirían relajarse.
Esto procede, en parte, de una cierta… particularidad mía que empezó a manifestarse siendo muy joven, aproximadamente en la época en que John se marchó en aquel coche. Mis amigos se volvieron más emocionales cuando llegaron a la pubertad. A mí me sucedió lo contrario. En vez de experimentar los salvajes cambios de humor de la adolescencia, mis emociones se calcificaron. Empecé a despertarme cada día sintiéndome más o menos igual que el anterior. Sin variaciones.
A mi alrededor la gente sentía pasión, dolor, odio, éxtasis. Amaban, aborrecían, discutían, chillaban, se besaban, parecían estallar cada día en un confeti a presión de emociones desconcertantes.
Entretanto, yo era yo, sin más. Ni eufórico ni desgraciado. Solo… normal. Todo el tiempo.
Muchas veces tengo la genuina sensación de que existo fuera de la experiencia humana. No es sociopatía. Soy una persona bastante empática y, de hecho, la empatía es una de las formas con las que alcanzo a sentir emociones más fuertes. No soy autista. No tengo ni una sola característica distintiva de esa notable clase de neurodivergencia. Tampoco es alexitimia, la incapacidad de sentir emociones (o de describirlas).
Me importa la gente y tengo sentimientos. No soy una persona vacía ni apática. Lo que ocurre es que mis emociones están amortiguadas y se restringen a una franja más estrecha de lo normal. Si la experiencia humana oscila entre un abatido uno y un exultante diez, yo casi siempre estoy en el siete. Cada día. Todo el día. Tiende a ser muy difícil que mi «aguja» emocional se mueva e, incluso si lo hace, el cambio no es enérgico. Cuando otra gente se enfurece o se echa a llorar, yo siento incomodidad y desasosiego.
Un proyecto descomunal
De vez en cuando mis emociones pueden ir un poco más allá de eso, quizá una vez al año. Para que ocurra hace falta algo increíble, como que me traicione profundamente alguien en quien confiaba.
No busco compasión ni quiero que me arreglen. Aprecio este aspecto de mi manera de ser, y forma parte de lo que me hace tan consistente a la hora de escribir. Cuando todos los demás están en plena crisis, yo sigo dale que te pego. Aunque, por otra parte, cuando todos los demás están en las nubes por alguna buena noticia… yo sigo dale que te pego, incapaz de sentir las cumbres de su júbilo.
A veces eso incomoda a la gente. Les da la sensación de que estoy juzgándolos. Y, aunque no es cierto en absoluto, procuro ser cuidadoso cuando hablo de esta particularidad mía. Intento no referirme a ella como algo que temer. En cambio, es algo de lo que sentirme orgulloso; no porque me haga mejor que nadie, sino porque es como soy. Y me gusta ser yo.
El tema de mi neurodivergencia salió en una entrevista que concedí hace poco. El entrevistador se aferró al hecho de que no siento el dolor del mismo modo que los demás. (O, siendo más exactos, algunos dolores moderados no me provocan la misma reacción que al resto). Le pedí que no lo mencionara en el artículo, porque el tono de nuestra conversación no me parecía el adecuado. Me preocupa que mi particularidad cambie la percepción que la gente tiene de mí, ya que no quiero que se me vea como a un zombi sin emociones. Así que, cuando hablo del tema, trato de aportar matices.
Dado que el entrevistador hizo caso omiso de mi petición, he decidido hablar de ello aquí. Trazar mi propio perfil para vosotros, ya que este aspecto de mi naturaleza guarda estrechos vínculos con otro suceso de mi adolescencia. Este texto pretende responder a una gran pregunta, a la que todo el mundo me hace. Pretende revelaros la clave para comprender a Brandon Sanderson.
¿Por qué escribo tanta fantasía?
Permitidme que os cuente el primer día, el hermoso día, en el que me hallé dentro.
Fue cuando abrí una novela de fantasía. Yo era un chaval aislado cuyas emociones estaban haciendo algo estrambótico. Incluso que John me abandonara me provocó… turbación, más que ira. Estaba solo, y fuera. Entonces abrí un libro y en él encontré emoción.
En esa historia de dragones, de maravillas, de gente intentando cosas imposibles, me encontré a mí mismo. Sentí toda una gama de poderosas emociones a través de los personajes, unas emociones que recordaba de mis años más tempranos.
Hacía mucho tiempo que no probaba a leer narrativa de ficción, de modo que ese libro tan perfecto me pilló por sorpresa. La experiencia me transformó, tan de golpe como cuando un niño echa atrás la cabeza, mira arriba y descubre un mundo nuevo.
Cuando leo o escribo a través de los ojos de otra persona, de veras siento lo mismo que esa persona. Hay magia en cualquier tipo de historia, sí… pero, para mí, es transformadora. Yo vivo esas vidas. Durante un breve intervalo, recuerdo exactamente lo que son la pasión, el dolor, el odio, el éxtasis. Mis emociones se amoldan a la narrativa, y a veces lloro. De verdad que lloro. Hace tres décadas que no lo hago fuera de una historia.
Las historias me transportan dentro.
Mi segunda novela publicada se titula Nacidos de la bruma. Trata sobre un mundo en el que la ceniza cae como nieve, y puedo quedarme allí, mirando arriba a través de ella, por medio de los ojos de un personaje. Cerca del principio del libro, la protagonista adolescente está fuera de una habitación, una estancia llena de luz y risa y calidez. Pero ella sabe, sabe, que su sitio no está en esa habitación.
Se equivoca.
Más hacia el final de la novela, me recreo con una escena similar, solo que ahora ella está sentada con los demás. Luz y risa. Calidez. Nacidos de la bruma fue la primera novela que escribí después de la llamada con la que me propusieron un acuerdo editorial. Por fin, después de dejarme la piel en más de una docena de manuscritos que no me publicaron, supe que iba a ser un escritor profesional. Armado con ese conocimiento, escribí Nacidos de la bruma, un libro sobre una chica que aprende a entrar.
Mientras escribía esa novela, cambié. Después de lograr hacerme un hueco en la industria editorial, después de unirme a esos autores a los que tanto tiempo llevaba adorando, ¿qué iba a impulsarme a seguir escribiendo? Necesitaba un nuevo objetivo, y lo descubrí ese mismo año.
Así que dejadme explicaros por qué escribo. No se trata de construir mundos; todo el mundo se equivoca en eso sobre mí. Suponer que escribo para construir mundos es como suponer que alguien fabrica coches porque le encantan los posavasos. Tampoco se debe a que sea mormón, que es la estrafalaria conclusión a la que llegan algunos perfiles que intentan hacerme. Mi fe y mi acervo cultural son importantes para mí, pero, si profesara cualquier otra religión, esa vertiente de mi persona recibiría la consideración que merece: una nota al pie, no el titular.
No escribo por los giros argumentales, ni por los dragones, ni por las frases ingeniosas, aunque disfrute con todo ello. Escribo porque las historias transportan dentro a la gente. Y creo con toda sinceridad, con todo mi ser, que eso es lo que necesita el mundo.
Últimamente he visto resurgir algo que me inquieta mucho: el intento por parte de ciertos miembros de nuestra comunidad de mantener fuera a otros. La ciencia ficción y la fantasía siempre están alzando muros en torno a lo que constituye una historia buena o digna. Al igual que mi viejo amigo John, que se buscó unos amigos más guais, tendemos a rechazar todo lo que sea accesible en aras de nuestro perpetuo (y bastante infructuoso) alegato de legitimidad dentro del estamento literario.
Y el caso es que tampoco puedo enfadarme mucho cuando alguien se deja llevar por esa tendencia, porque yo mismo lo he hecho en el pasado. La triste verdad es que, con toda probabilidad, todos lo hemos hecho alguna vez. En el instante en que un grupo se cohesiona, cuando descubrimos el calor y la calma de estar dentro, decidimos que no hay bastantes sillas para todo el mundo y empiezan los forcejeos y los empujones. ¿Los lectores que entraron por medio de la última novela juvenil popular? Fuera. ¿Los aficionados a la versión cinematográfica de una historia, en vez de a la escrita? Fuera. ¿La gente con un aspecto distinto al del fan supuestamente convencional? Sospecho que conocen ese sufrimiento bastante mejor que yo.
Por emplear una metáfora temática, es como si fuésemos dragones encaramados a nuestra montaña de oro, vigilando recelosos, temiendo que, si entra alguien nuevo, su presencia diluirá, de algún modo, nuestro disfrute. La ironía es que dentro hay espacio infinito, y que, si abriésemos la puerta, descubriríamos que muchos de esos recién llegados son precisamente el tesoro que buscamos.
La fantasía, de entre todos los tipos de ficción, debería acoger lo diferente, aunque no encaje con nuestro gusto concreto. Hablamos del género en el que todo puede suceder y, en consecuencia, debería ser el más abierto de todos. Solo la fantasía me ofrece el espectro completo de emociones. La maravilla de la exploración. Las gloriosas alturas de la visión épica y las espantosas profundidades del terror cataclísmico. Al escribirla, puedo aprender. Monomaníaco, persigo experiencias de personas distintas a mí y las exploro en mi prosa hasta sentir, en una pequeña parte, lo que ellas sienten.
Ese es el motivo por el que escribo. Para entender. Para hacer que la gente se sienta percibida. Tecleo y tecleo, confiando en que ahí fuera algún lector solitario abandonado en un bordillo, abra un libro mío. Y que al hacerlo sepa que, aunque no tenga sitio en ninguna otra parte, yo se lo haré entre esas páginas.
Parece que a quienes me entrevistan les cuesta comprender esa parte fundamental de la persona que soy: se les escapa que, para mí, escribir no tiene tanto que ver con la exposición como con la exploración y la elevación. Me encanta la prosa, tanto literaria como comercial. Y creo que escribo muy buena prosa. Me he deslomado puliendo mi estilo, practicando durante décadas, perfeccionándolo en busca de una claridad cristalina. Su propósito suele ser transmitir ideas, tema y personaje y luego quitarse de en medio, porque así es como procuro incluir a todo el mundo dentro.
Dicho esto, sé que mi objetivo es inalcanzable. Darse un paseo por fuera de vez en cuando forma parte de la naturaleza humana, y eso no puedo eliminarlo. Hasta yo debo admitir que hay lecciones que aprender en esas sendas solitarias. Por ejemplo, que el contraste es la única manera de evaluar la madurez. Quizá sea un alienígena emocional, pero esa misma alienación me ha motivado a comprender. Gracias a ese esfuerzo, valoro muchísimo más las conexiones que he establecido.
Además, en mi opinión, a veces mirar a los demás desde fuera de la ventana proporciona una perspectiva más completa. Dentro las cosas pueden complicarse, y a una pincelada de color le resultará difícil asimilar el cuadro entero. Soy mejor escritor por el tiempo que he pasado mirando hacia dentro. No sé si habría podido escribir Nacidos de la bruma en caso de que no me hubieran abandonado en ese bordillo.
Con esto no pretendo menospreciar el dolor de nadie a quien hayan expulsado fuera. No estoy abogando por pasar frío durante temporadas largas. Y es que tampoco sé si habría podido escribir Nacidos de la bruma en caso de que los miembros de la maravillosa comunidad de fantasía y ciencia ficción (que incluye a muchos de los amigos con quienes trabajo ahora) no se hubieran pegado a mí como lapas en la universidad para, a veces, meterme dentro con ellos a la fuerza. Además, con los años he encontrado a personas como Emily, que me quieren a pesar de (y en parte por) mis rarezas. Gracias a ello, por suerte, mis visitas al exterior han sido cada vez más breves.
Este escrito solo pretende señalar (como he tenido ocasión de recordar hace poco) que el aislamiento también ofrece momentos hermosos. Solo se puede ver cómo nieva cuando estás fuera. Solo entonces estás en condiciones de mirar arriba y experimentar ese mundo que se vuelve místico, esos pedacitos de cielo que pasan cayendo a la deriva y te elevan hacia el firmamento.
Ahora tengo cuarenta y siete años y disfruto de las nevadas desérticas a principios de abril. El hombre que soy está separado en la distancia y en el tiempo de ese chico que se quedó en el bordillo, y he olvidado la mayoría de los pasos que llevaron de uno al otro. Sigo sin sentir emociones intensas fuera de las historias, pero hace poco dije en una entrevista que a veces lloro cuando escribo escenas de mis libros. Lo que ocurre es que no son las escenas que pensé que esperaría el entrevistador.
No lloro necesariamente cuando muere un personaje, ni cuando se casa, ni siquiera cuando alcanza la victoria. Lloro cuando funciona. Cuando todo encaja y, en un bello y fulgurante estallido de humanidad, siento lo que es ser ese personaje. En esos momentos recuerdo lo que descubrí hace veinte años, mientras escribía Nacidos de la bruma. Que hay un motivo por el que hago esto. Y aunque haya perdido más recuerdos de los que retengo, cada uno de ellos tuvo un sentido, porque entre todos me trajeron a este lugar.
Así que, si te descubres pasando frío, debes saber que a veces tiene un propósito. Créeme: he estado en esa situación. Puede que esté en ella ahora mismo. Sintiendo el frío en las mejillas, aunque, de un tiempo a esta parte, ya no en los huesos. Sabiendo que esto pasará, y que quizá sea para bien. Sobre todo, mirando arriba para poder apreciarla. La serena. Solemne. Perspectiva.
De alguien que está fuera.
BRANDON SANDERSON,
3 de abril de 2023
Outside. © 2023 by Dragonsteel Entertainment, LLC.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España