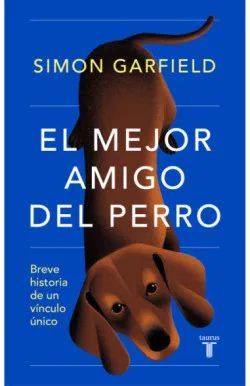Nació siendo perro, murió siendo caballero
«¿Quién es este? ¿Por qué está acurrucado a mis pies, con esa postura que recuerda a un cruasán, mientras escribo? ¿Cómo he llegado a cogerle cariño a este olor suyo, a su cálida —aunque un tanto ofensiva— acritud? (...) Y, sobre todo, ¿por qué lo quiero tanto?». Éstas y otras tantas preguntas se hace Simon Garfield en «El mejor amigo del perro. Breve historia de un vínculo único» (Taurus), un libro en el que el exitoso autor inglés explora y celebra esta larga, profunda e inquebrantable conexión entre especies. En las siguientes líneas, por ejemplo, el propio Garfield (curioso vínculo con un gato al que le apasiona comer lasaña) nos conduce hasta Japón para presentarnos al célebre Hachikō, un akita de pura raza que devino en héroe nacional gracias a su asombrosa lealtad.
Por Simon Garfield

La leyenda inmortal de Edimburgo: estatua de Greyfriars Bobby esculpida por William Brodie. Crédito: Getty Images.
¿De qué otra forma se puede inmortalizar a un perro? En los libros, como ya hemos visto, y en las pinturas y caricaturas que ya hemos examinado. Y luego están, también, los monumentos públicos, fríos e inamovibles, con su leyenda adjunta, ese mito que no para de crecer con cada mirada que pasa por allí.
Para comprender de verdad lo que puede lograrse en este campo haríamos bien en visitar Tokio y dos esculturas realizadas con setenta años de diferencia que se yerguen allí. Las dos están dedicadas al mismo perro y cuentan la misma historia. Quizá ya la conozcas, es esa historia que tanto se ha contado, la que tan valiosa nos parece, porque muestra a los perros cuando son intachables y a los humanos cuando están más en deuda que nunca con ellos.
Comienza en 1923, con el nacimiento de un perro de color crema llamado Hachi. Hachi era un akita de pura raza y su dueño vivía en la prefectura de Akita, en Honshu. Cuando Hachi tenía dos meses, su dueño se enteró de que un profesor de la Universidad Imperial de Tokio llamado Hidesaburo Ueno deseaba tener en casa un rostro amigo que lo recibiera al volver cada día del trabajo. De modo que, como había tantos akitas en Akita y se dio por hecho que nadie echaría de menos a uno tan pequeño, Hachi viajó durante casi un día en tren para encontrarse con su nuevo amigo. Fueron felices; fue un exquisito intercambio amoroso.
El doctor Ueno era profesor de ingeniería agrícola y viajaba todos los días al trabajo desde la estación de tren del distrito tokiota de Shibuya. Hachi lo acompañaba todas las mañanas y estaba allí, en la estación, a la hora en que el profesor volvía a casa. Pero cuando llevaban menos de dos años de amistad, en mayo de 1925, la tragedia se abatió tanto sobre el dueño como sobre el perro. El profesor sufrió una apoplejía mortal en el trabajo, pero nadie se lo dijo a Hachi. ¡Nadie! Así que se quedó en la estación de Shibuya hasta el anochecer, tras lo cual regresó a diario a ella con la esperanza de volver a ver al profesor. Al principio, sobrevivía a base de sobras y del consuelo que le ofrecían los extraños. Hachi debió de preguntarse muchas veces, seguro, si no se habría olvidado de él el profesor. Cuenta la leyenda —que, como toda leyenda, es inconmensurable— que Hachi mantuvo su fe durante años. «Quizá sea hoy —debió de pensar, un día tras otro—. Quizá sea hoy…».
«Guau, guau»
Sin embargo, al cabo de unos meses, a algunos lugareños y empleados del ferrocarril Hachi empezó a perecerles un incordio e intentaron disuadirlo de su empeño de volver. Estorbaba a la gente en una estación muy concurrida, era un motivo innecesario de preocupación. ¿No comprendía que su dueño había muerto? Entre los métodos de disuasión que se emplearon no faltaron, según se dice, las palizas al pobre Hachi. Pero otros se apiadaban de él y seguían dándole comida, aunque esta no fuese un bálsamo para un corazón roto.
El profesor Ueno también tuvo una compañera humana durante los últimos años de su vida, Yaeko Sakano, pero nunca se casaron; la familia de Yaeko veía muy mal la relación y se negó a adoptar a Hachi. Al cabo de un tiempo, Kikuzaburo Kobayashi, antiguo jardinero del profesor, se hizo cargo del perro para salvarlo del maltrato y de la confusión. Vivieron juntos en Tomigaya, pero su vínculo se basaba en la caridad, no en el amor. Afortunadamente, el jardinero vivía lo bastante cerca de la estación de Shibuya como para que Hachi pudiera seguir acudiendo allí todos los días, con la esperanza intacta.

Un héroe nacional: Hachikō fue disecado en 1935. Crédito: Getty Images.
En 1932, después de siete años esperando, día tras día, apareció el reportero de un periódico nacional que no tardó en olerse que allí pasaba algo extraordinario. Las emisoras de radio y otros periódicos se hicieron eco de la historia —aquel perro estaba enfermo de amor, aquel perro era excepcional—, y durante unas semanas no se habló de otra cosa. No se trataba de un simple perro callejero en la estación de tren, sino de un animal con un optimismo irredimible. ¡Ojalá todos tuviéramos tanta fe! Hachi se convirtió en un símbolo de inocencia y de lealtad, y aportó algo importante a una nación que aún luchaba por encontrar su identidad en el periodo de entreguerras. Y sus fans le otorgaron algo a cambio, el sufijo «-kō», que denota afecto y ternura.
Hachikō no era lo que se dice una ricura. En las fotos se le ve chaparro, con las orejas muy empinadas y un gesto algo soberbio y autosuficiente, una especie de «que te jodan»; da la impresión de que se conocía muy bien a sí mismo. Cuando su fama se disparó, la gente le enviaba paquetes (con carne, por lo general) desde todos los rincones del archipiélago japonés, por lo que, al mismo tiempo que se convertía en el perro más venerado del mundo, corría el riesgo de convertirse, también, en el más obeso. A la estación de Shibuya llegaba tanta comida que ningún perro callejero en un radio de ocho kilómetros pasaba hambre.
¿Cómo recordar a un perro así? Pues como se recuerda a los humanos, ni más ni menos: con una estatua en un lugar público. Lo que no es tan común, dicho sea de paso, es que el homenajeado asista a la ceremonia de inauguración de su propia efigie, pero Hachikō lo hizo; allí estuvo, en la alfombra roja de la estación de Shibuya, en 1934, un año antes de morir. El bronce fue obra de Teru Ando, que tiene pinta de haber sido un hombre triste, a juzgar por la única foto que se conserva de él. Hizo una figura tan robusta y perdurable —Hachikō en lo alto de un pedestal, con una postura que recuerda a la de un luchador de sumo en un torneo— que no era difícil imaginarse, al verla por primera vez, que allí seguiría mucho tiempo después de que los trenes de Shibuya hubieran sido sustituidos por cohetes.
Hachikō murió de cáncer, a la edad de once años, y cuando lo abrieron encontraron cuatro brochetas metálicas, de las de ensartar pollo, en el estómago.


Escultura (arriba) y mural de Hachikō en la estación de Shibuya. Crédito: Getty Images.
Cientos de miles de personas pasan cada día junto a su estatua de bronce en la salida noroeste de la estación de Shibuya («la salida de Hachikō»), y le tocan los pies con la esperanza de que el alma del perro vaya a vivir a los suyos. El bronce junto a sus pies se ha vuelto liso y de un tono más claro de tanto manoseo. Sin embargo, no es el original el que los viajeros acarician, sino una réplica que hizo, catorce años después, el hijo de Ando, Takeshi, ya que el primer Hachikō fue fundido para obtener munición durante la Segunda Guerra Mundial.
Ningún perro ha tenido más impacto en una cultura. El pelaje de Hachikō se ha conservado y disecado y se ha colocado dentro de una vitrina en el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio, el lugar donde también se pueden encontrar exposiciones sobre la primitiva industria automovilística japonesa y un prototipo del Walkman de Sony. También hay sellos y musicales escolares, y días de fiesta nacional (en 1994 una grabación restaurada de Hachikō ladrando se emitió en la radio para millones de personas y se dice que el país entero se paralizó durante la emisión). Se han rodado varias películas, entre las que destaca Siempre a tu lado, Hachikō, de 2009, en la que Richard Gere interpreta al profesor. El nombre de Hidesaburo Ueno se ha cambiado por el de Parker Wilson, un primer indicio de que la película podría no ser tan fiel como el perro. Siendo positivos, hay que decir que el filme es de los de llorar a moco tendido, y lo dirigió el sueco Lasse Hallström (un hombre de perros, sin duda, pues hizo también Mi vida como un perro y Tu mejor amigo).
Hay otros bronces reseñables dedicados a Hachikō. El más gustoso es la estatua doble de Tsutomo Ueda que representa al profesor Ueno saludando a un entusiasta Hachikō. Está en el campus Hongo de su universidad, la de Tokio, y se inauguró en el octogésimo aniversario de la muerte del perro, en 2015. Se trata de una representación ligeramente idealizada y, desde luego, más esbelta que el modelo original. Pero es arte público y su cometido es elevar el espíritu de la gente que pasa por allí; ¿o es que cada persona que lo hace no se siente, en cierto modo, compelida a contarse (y encantada de hacerlo) a su manera el relato que inspiró la estatua? Algunas historias no decaen ni se debilitan con el tiempo; ¿por qué no va a poder esta cautivar también a la generación siguiente?

Greyfriars Bobby circa 1950. El skye terrier se hizo conocido en Edimburgo en el siglo XIX por permanecer junto a la tumba de su amo durante 14 años. Crédito: Getty Images.
La de la lealtad canina es una que nos gusta contarnos una y otra vez. Ya hemos visto a Fido en Italia. Y a Smoky, la perra paracaidista que también tiene un bronce para ella sola en Cleveland, Ohio (está sentada en un casco de soldado y la inscripción, en el pedestal, dice: «Smoky: Yorkie Doodle Dandy»). También está Balto, en Central Park, el husky siberiano que trabajaba como perro de tiro en un trineo y que, en 1925, se aseguró de que la vacuna antidiftérica llegara a Nome, en Alaska, a través del hielo y la nieve. Y Jirō, otro símbolo de la resistencia helada, el husky negro desgreñado de Sajalín que sobrevivió durante un año en la estación de investigación de Shōwa, en la Antártida, en la década de 1950, después de que los científicos japoneses lo abandonaran. Y ¿quién de nosotros no derramaría alguna que otra lágrima al contemplar la estatua conmemorativa, en una sombría rotonda de Cracovia, del desafortunado chucho polaco Dżok (pronunciado «Yock»), que se negó a abandonar el fatídico lugar donde su amo sufrió un infarto mientras conducía su coche, en 1990? (La historia resulta ser trágica por partida doble: Dżok, recién instalado en una residencia de ancianos un año después de poner fin a su vigilia, escapó de sus cuidadores y, mientras buscaba su libertad, un tren lo atropelló).
Y la más infame de todas, la de Bobby, el skye terrier que permaneció sentado junto a la tumba de su amo durante catorce años, en el cementerio de Greyfriars, en Edimburgo, a mediados del siglo xix. Los expertos se preguntan si no hubo en realidad varios Bobbys, o Bobbies, y varios dueños, y si aquellos que pasaban las noches en vela preocupados por el bienestar del sector turístico de Greyfriars no serían, en realidad, los responsables de un engaño tan duradero. Pero ¿no merecen todos los perros una estatua propia? O, si una para cada uno es demasiado pedir, ¿tal vez un santuario universal?
(…)

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España