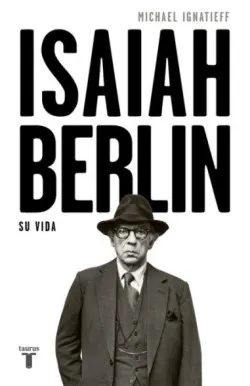Vivir con esperanza en tiempos oscuros
Michael Ignatieff y la esperanza de una vida más amable
Hubo un tiempo en el que consuelo florecía desde el lenguaje, un tiempo en el que todavía existía una red de palabras para mecer el dolor y arrullar la angustia. Hoy, sin embargo, ese vocabulario se ha desvanecido en una sociedad que cree que «la consolación es para los perdedores». En el libro «En busca de consuelo» (Taurus), cuya introducción compartimos a continuación, el Ignatieff político abraza sus facetas de historiador y filósofo y desvela, con tierna luz, la forma en que grandes figuras del pasado encontraron consuelo —es decir, recuperaron la esperanza— tras afrontar sus baches más personales.

24 de marzo de 2009. Michael Ignatieff durante una entrevista en su oficina en Parliament Hill. Crédito: Sean Kilpatrick / Getty Images.
Tras la expulsión
Visito a un amigo que perdió a su mujer hace seis meses. Está frágil, pero siempre atento. El sillón en el que ella se sentaba se encuentra aún frente al suyo. La habitación sigue tal y como ella la arregló. Le he traído un pastel de una cafetería que solían visitar juntos cuando eran novios. Se come un trozo con avidez. Cuando le pregunto cómo le va, mira por la ventana y dice en voz baja: «Ojalá pudiera creer que volveré a verla».
No hay nada que decir, así que nos sentamos en silencio. He venido a consolarle o por lo menos a animarle, pero no puedo hacer ni lo uno ni lo otro. Para entender el consuelo, es necesario empezar por los momentos en que es imposible.
Consolar. Viene del latín consolor, 'encontrar alivio juntos'. Consolar es lo que hacemos, o intentamos, cuando compartimos el sufrimiento de los demás o pretendemos aliviar el nuestro. Lo que buscamos es el modo de continuar, de seguir adelante, de recuperar la fe en que la vida merece la pena. Pero aquí y ahora, con mi buen amigo, me doy cuenta de lo difícil que resulta. Lo cierto es que es inconsolable. Se niega a creer que pueda vivir sin ella. Intentar consolarle nos lleva a los dos a los límites del lenguaje y por eso las palabras ceden su lugar al silencio. Su dolor es una soledad abismal que no se puede compartir. En ese abismo no cabe la esperanza.
Este momento también pone al descubierto lo que supone vivir hoy después del paraíso. Durante miles de años, la gente creyó que volvería a ver a sus seres queridos en la otra vida, que se imaginaban con todo lujo de detalles, como la representaban los grandes artistas: nubes, ángeles, arpas celestiales, abundancia infinita, sin sufrimiento ni enfermedades, pero, sobre todo, con el reencuentro, esta vez para siempre, con las personas amadas.
El paraíso fue la forma que adoptó la esperanza durante miles de años, pero lo que Shakespeare dijo de la muerte también vale para el paraíso: es el país del que no regresa ningún viajero. En el siglo XVI, los europeos empezaron a sospechar que ese país no existía. En el siglo XXI, el escepticismo predomina en los corazones y mentes de muchas personas que conozco, aunque no en todas. Lo que más contribuyó al escepticismo, entre otras muchas fuerzas, fue un ideal de verdad. Si mi buen amigo sucumbiera a sus ansias de creer, tendría la sensación de haberse traicionado a sí mismo.
Y así nos encontramos hoy, herederos tanto de unas tradiciones de consuelo como de siglos de rebelión contra ellas. ¿En qué consuelos podemos seguir creyendo?
Un libro de luz
Hoy en día la palabra ha perdido su significado de antaño, basado en tradiciones religiosas. En la actualidad, el premio de consolación es el que nadie quiere ganar. Las culturas que persiguen el éxito no prestan mucha atención al fracaso, la pérdida o la muerte. La consolación es para los perdedores.
La consolación solía ser un sujeto filosófico, porque se consideraba que la filosofía era la disciplina que nos enseñaba a vivir y a morir. La consolatio era un género en sí mismo en las tradiciones estoicas del mundo antiguo. Cicerón fue un maestro en ese arte. Séneca escribió tres famosas cartas para consolar a las viudas afligidas. El emperador romano Marco Aurelio escribió sus Meditaciones esencialmente para consolarse. Un senador romano, Boecio, escribió La consolación de la filosofía mientras esperaba que se cumpliera la sentencia de muerte a la que le había condenado un rey bárbaro en el año 524. Estos textos aún se comentan en los grados universitarios de letras o humanidades, pero la filosofía profesional los ha dejado de lado.
Consolar es lo que hacemos, o intentamos, cuando compartimos el sufrimiento de los demás o pretendemos aliviar el nuestro. Lo que buscamos es el modo de continuar, de seguir adelante, de recuperar la fe en que la vida merece la pena.
El consuelo también ha perdido su marco institucional. Las iglesias, sinagogas y mezquitas, donde antes nos consolábamos en grupo en rituales colectivos de dolor y duelo, se han ido vaciando. Si buscamos ayuda en tiempos de aflicción, la buscamos solos, de persona a persona o en terapeutas profesionales, que tratan nuestro sufrimiento como una enfermedad de la que tenemos que recuperarnos.
Sin embargo, algo se pierde al considerar el sufrimiento como una enfermedad que tiene cura. Las tradiciones religiosas de consolación eran capaces de situar el sufrimiento individual dentro de un marco más amplio y de ofrecer a la persona afligida una explicación de dónde encaja la vida del individuo en un plan divino o cósmico.
Este es el marco más amplio en el que ofrecían esperanza los grandes lenguajes de la consolación. Son marcos que siguen a nuestra disposición hoy en día: el Dios de los judíos, que exige obediencia, pero cuya alianza con su pueblo le garantiza protección; el Dios de los cristianos, que amó tanto al mundo que sacrificó a su propio hijo y nos ofreció la esperanza de la vida eterna; los estoicos romanos de la Antigüedad, que aseguraban que la vida sería menos dolorosa si aprendiéramos a renunciar a la vanidad de los deseos humanos. Más influyente en la actualidad es la tradición que toma forma en la obra de Montaigne y Hume, que pusieron en duda que nuestro sufrimiento tuviera algún significado especial. Estos pensadores también manifestaron su firme convicción de que la fe religiosa no había reparado en la fuente de consuelo más importante de todas: que el sentido de la vida no se encuentra en la promesa de un paraíso ni en el dominio de los apetitos, sino en vivir plenamente cada día. El consuelo no es otra cosa que aferrarse al amor por la vida tal y como es, aquí y ahora.

19 de agosto de 2006. Michael Ignatieff hace campaña por el liderazgo del Partido Liberal en el Centro Comunitario Victoria Parks. Crédito: Jeff Hutchens / Getty Images.
Tanto los antiguos como los modernos compartían el sentido de lo trágico. Todos aceptaban que hay pérdidas irreparables; experiencias de las que no podemos recuperarnos del todo; cicatrices que sanan, pero no se borran. Hoy en día, el reto al que debe hacer frente la consolación es soportar la tragedia, aunque no le encontremos sentido, para seguir viviendo con esperanza.
Vivir con esperanza, en la actualidad, exige a veces un sano escepticismo ante el fatalismo atronador que nos llega desde los portales de todos los medios de comunicación. En 1783, cuando Gran Bretaña acababa de perder sus colonias americanas, con las turbulencias políticas consiguientes, James Boswell le preguntó a Samuel Johnson si las «turbulencias» de la vida pública no le habían «inquietado un poco, señor». Johnson le respondió con su tono más altanero y desdeñoso: «Sandeces, señor mío. Los asuntos públicos no inquietan a nadie. Nunca me han quitado ni una hora de sueño ni el apetito para comerme una onza menos de carne».
Podemos considerar esta anécdota como ejemplo de que hay que mantener cierto grado de autocontrol y escepticismo frente a los relatos que compiten por nuestra atención y dan forma a los tiempos en que vivimos. Si en 1783 era una sandez no dormir por la pérdida de América, hoy sería una sandez permitir que nuestra resistencia se quebrara ante el aluvión de comentarios públicos que predicen el apocalipsis medioambiental, el hundimiento de la democracia o un futuro asolado por nuevas pandemias. Ninguno de estos problemas, por muy graves que sean, resulta más fácil de superar creyendo que carece de precedentes. En el presente libro nos encontraremos con hombres y mujeres que vivieron la peste, el hundimiento de las libertades republicanas, campañas de exterminio masivo, la ocupación enemiga y una derrota militar catastrófica. Sus historias nos dan perspectiva para ver nuestra propia época y nos inspiran con su lucidez. Contemplarnos a la luz de la historia supone restablecer nuestra conexión con los consuelos de nuestros antepasados y descubrir nuestros vínculos con su experiencia.
Hoy en día, el reto al que debe hacer frente la consolación es soportar la tragedia, aunque no le encontremos sentido, para seguir viviendo con esperanza.
Es algo que resulta asombroso. Cabría suponer que los textos religiosos —Job, los Salmos, las epístolas de Pablo, el «Paraíso» de Dante— no significan nada para nosotros si no compartimos la fe que los inspiró. Pero ¿por qué deberíamos pasar una prueba de fe para obtener consuelo de los textos religiosos? Las promesas religiosas de salvación y redención puede que no signifiquen nada para nosotros, pero no así el consuelo que nos ofrece la comprensión que los textos religiosos nos brindan en momentos de desesperación. Los Salmos se encuentran entre los documentos más elocuentes en cualquier idioma de lo que es sentirse abandonado, solo y perdido. Contienen descripciones inolvidables de la desesperación, así como visiones exaltadas de la esperanza. Seguimos reaccionando a su promesa de esperanza porque los Salmos saben para qué la necesitamos. Por eso, en este preciso instante, alguien, en algún lugar, abre la Biblia de los Gedeones en una habitación de hotel para leer los Salmos, y por eso, como descubrí en el festival coral de Utrecht donde comenzó este proyecto, cuando la música y la palabra se combinan, nos ofrecen una promesa de esperanza que hace que nuestra incredulidad resulte, en cierto modo, irrelevante.
El consuelo es un acto de solidaridad en el espacio —acompañar a los afligidos, ayudar a un amigo en un momento difícil—, pero también es un acto de solidaridad en el tiempo: recurrimos a los muertos para extraer el sentido de las palabras que dejaron.
Sentir afinidad con los salmistas, con Job, san Pablo, Boecio, Dante y Montaigne; con figuras modernas como Camus; sentir nuestras emociones expresadas en la música de Mahler es sentir que no estamos abandonados en el presente. Estas obras nos ayudan a encontrar palabras para lo inefable, para experiencias de aislamiento que nos aprisionan en el silencio.
Todavía podemos escuchar estas voces del pasado gracias a un hilo de sentido que las une desde hace miles de años. Siete siglos después de que Boecio se consolara imaginando que le visitaba en la cárcel la sabia dama Filosofía, Dante, exiliado de su Florencia natal, leyó la Consolación de Boecio, y esta le inspiró a imaginar un viaje, también en compañía de una dama sabia, desde el infierno hasta el paraíso, pasando por el purgatorio. Al cabo de mil años, en el verano de 1944, un joven químico italiano andaba por Auschwitz con otro recluso y, mientras caminaban, el italiano recordó de pronto unos versos de Dante:
Hechos no fuisteis para vivir como bestias,
mas para perseguir virtud y ciencia.
Así es como ha perdurado el lenguaje de la consolación, de Boecio a Dante, de Dante a Primo Levi: porque personas que se hallaban en situaciones extremas han encontrado inspiración unos en otros durante más de mil años. Esta solidaridad en el tiempo es la esencia de la consolación que este libro espera hacer accesible una vez más.

3 de junio de 2018. Michael Ignatieff en el Hay Festival. Crédito: David Levenson / Getty Images.
Hay muchas otras palabras que utilizamos, además de «consuelo», cuando nos enfrentamos a la pérdida y al dolor. Podemos sentirnos animados sin sentir consuelo, al igual que podemos sentir consuelo sin sentirnos animados. El ánimo es transitorio; el consuelo es duradero. El ánimo es material; el consuelo, intelectual: es un argumento sobre por qué la vida es como es y por qué debemos seguir adelante.
El consuelo es lo contrario de la resignación. Podemos resignarnos a la muerte sin sentirnos consolados y podemos aceptar lo trágico de la vida sin resignarnos. Podemos obtener consuelo, de hecho, de nuestra lucha con el destino y de cómo esa lucha inspira a los demás.
Resignarse a la vida es darse por vencido, renunciar a cualquier esperanza de que pueda ser diferente. Reconciliarse con la vida, en cambio, nos permite mantener la esperanza en lo que pueda deparar el futuro. Para reconciliarse hay que hacer primero las paces con nuestras pérdidas, derrotas y fracasos. Reconciliarse es aceptar esas pérdidas, aceptar lo que nos han hecho y creer, a pesar de todo, que no tienen por qué marcar nuestro futuro ni frustrar las posibilidades que nos quedan.
El elemento esencial del consuelo es la esperanza: la convicción de que podemos recuperarnos de la pérdida, la derrota y el desengaño, y de que el tiempo que nos queda, por corto que sea, nos permite volver a empezar, fracasando quizá, pero, como decía Beckett, fracasando mejor. Es esta esperanza la que nos permite, incluso ante la tragedia, permanecer incólumes.
Resignarse a la vida es darse por vencido, renunciar a cualquier esperanza de que pueda ser diferente. Reconciliarse con la vida, en cambio, nos permite mantener la esperanza en lo que pueda deparar el futuro.
Cuando buscamos consuelo, vamos en pos de algo más que una forma de sentirnos mejor. Las pérdidas graves nos hacen replantear nuestra existencia en su conjunto: el hecho de que el tiempo fluya inexorable en una dirección, y que aunque todavía tengamos esperanza en el futuro, no podemos revivir el pasado. Los reveses graves nos llevan a reconocer que el mundo no es justo y que, en el ámbito público de la política y en el más íntimo de nuestra vida privada, la justicia puede resultar cruelmente inalcanzable. Consolarse supone reconciliarse con el orden de las cosas sin renunciar a nuestras ansias de justicia.
Para acabar, lo más difícil es que la pérdida y la derrota nos obligan a enfrentarnos a nuestras propias limitaciones. Es aquí donde el consuelo puede ser más difícil de alcanzar. Ante nuestros fracasos, sentimos la tentación de refugiarnos en el autoengaño. Pero el autoengaño no ofrece un consuelo auténtico, de modo que debemos intentar, como decía Václav Havel, «vivir en la verdad».
Este libro es una serie de retratos ordenados históricamente, cada uno de los cuales trata de una persona que, en una situación extrema, utilizó las tradiciones que había heredado en busca de consuelo. Como veremos, no todos estos personajes tuvieron éxito, pero podemos aprender de sus luchas y encontrar esperanza en sus ejemplos. La obra empieza por el libro de Job y termina con Anna Ajmátova, Primo Levi, Albert Camus, Václav Havel y Cicely Saunders. Espero que mis elecciones no parezcan arbitrarias. Se podría haber escrito otro libro sobre lo que los europeos aprendieron de las fuentes de consuelo asiáticas, africanas o musulmanas. He intentado mostrar cómo las tradiciones de consolación forjadas a lo largo de miles de años en la tradición europea siguen siendo capaces de inspirarnos hoy. ¿Qué nos enseñan que sea de utilidad en estos tiempos de desolación? Algo muy sencillo: que no estamos solos y nunca lo hemos estado.
Ética política en una época de terror

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Ebooks
Ebooks Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España