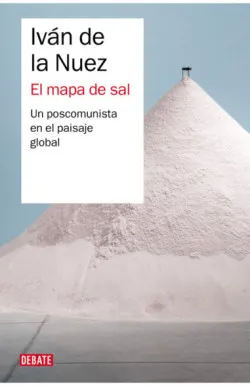Cuba: entre la Patria y la Muerte
Mezcla de ensayo cultural, autobiografía, cuaderno de viaje y manifiesto artístico del exilio, «El mapa de sal» es el breve y riquísimo testimonio de Iván de la Nuez, un autor que atravesó la revolución, el desencanto posterior, el exilio, la caída del Muro y el brutal ingreso a la globalización. Publicado en el año 2000 y ahora con una nueva edición digital, este fragmento, en el que se cruzan Shakespeare, el himno cubano, la publicidad y Kafka, es apenas una muestra de la vigencia de lo que este libro tiene para decir en el siglo XXI sobre las realidades que ya no existen y las nuevas que de pronto debemos habitar.
Por Iván de la Nuez

Soroa, Cuba. Año 2006. Crédito: Getty Images.
Por IVÁN DE LA NUEZ
En estas inmediaciones se ha jugado una parte importante de mi historia. La de una gran dispersión espacial acompañada por una pequeña renuncia nacional. No es que no tenga memoria de los años que pasé en La Habana, pero no encuentro motivos para albergar una nostalgia fundamental por ellos. Entre otras cosas porque mi memoria —vital, erótica, intelectual— está hoy extendida y extraviada en un pasadizo sin nombre de Managua, en un encuentro aleccionador a orillas del Mississippi, en ciertos itinerarios nocturnos de Miami Beach, en un barco durante una extraña madrugada de Acapulco, en casi todos los bares de Barcelona y en entrañables aunque un tanto decadentes antros de Madrid.
Conozco con cierta profundidad la intensidad cubana. También viví en La Habana días muy fuertes, con sus correspondientes jornadas nocturnas. Y todavía hoy me divierte mi antigua afición a coleccionar titulares absurdos, abandonados junto a mis libros, mi música, mi perro o mis padres. También yo supe de noticias deportivas con titulares filosóficos: «Sócrates dice que no tiene problemas en venir a Cuba». Anuncios de alimentación que sí parecían del orden deportivo: «Pollo Piloto vence viernes». Reportes de guerra —en este caso de la creación de trincheras en toda La Habana— que nos remitían a la faceta gourmet del Máximo Líder: «Comandante, no tenga ninguna duda: convertiremos La Habana en un inmenso queso gruyer». Así como un anuncio de carpintería que nos colocaba ante un futuro temible: «Se venden corrales para niños cuadrados». Todo ello me colocó en un tránsito caótico mediante el cual fui dejando de ser un hijo de la Utopía para convertirme en algo así como un hermano de la Atlántida.
Yo dibujo este mapa de sal para desatar igualmente la posibilidad de la extrañeza, la multiplicidad, la diferencia y las salidas alternativas; tanto frente a los fundamentalismos del comunismo vencido como en contra de la globalización pletórica de la victoria. Por eso es imprescindible que este mapa de sal sea apátrida. Aunque cargue por ello con todas las descalificaciones con que los dogmatismos han teñido este concepto. No nos llamemos a engaño, por debajo de la imagen tópica y turística de una cultura ataviada con los disfraces del carnaval, suele ocultarse una impenitente disposición a los extremos y, por qué no decirlo, a la necrofilia misma.
En el primer caso, están los polos de una cultura que se precia de tener un Máximo Líder (los otros son mínimos), un Líder del Mundo Libre (el resto forma parte del mundo cautivo), así como una vasta nobleza, plagada de monarcas como la Reina de la Salsa o, ya desfilando por la calle Ocho de Miami, el Rey de la Pizza, el Rey del Ponche y el Rey de la Frita. En cuanto a la necrofilia, siempre una definición similar en toda la historia de la Nación: o el Proyecto o la Muerte. No se trata ya, aunque no podemos obviarlas, de las metáforas extremas de la insularidad: la Utopía o la Atlántida, la libertad o la cautividad, el florecimiento o el hundimiento. Se trata de eslóganes de una innegable continuidad: «Independencia o Muerte», «Patria o Muerte», «Socialismo o Muerte».
El Himno Nacional de Cuba concluye con un rotundo «Morir por la Patria es vivir». Esto ha tenido las respuestas de dos poetas. Uno en Cuba. Otro en el exilio. El primero, Ramón Fernández-Larrea, escribió en los años ochenta: «Morir por la Patria no es vivir / es morir por la Patria». Gustavo Pérez Firmat, por su parte, acotó lo siguiente desde Carolina del Norte: «Bayameses, tengo noticias para ustedes / Vivir sin la Patria es también vivir». Si esto pareciera herético, debería recordar que estos poemas se inscriben en una tradición de sospecha ante el Himno Nacional por la que ya transitó Nicolás Guillén —nada menos que el Poeta Nacional—, en la duda que una vez nos legó: «Al combate corred Bayameses / ¿Y por qué no corramos? / Me he preguntado esto algunas veces».
Anegar el mundo (y a negar el mundo) ha sido mi lema favorito para entrar en la era global. Esta anegación es, al mismo tiempo, una anegación de tinta.
«Literatura y diáspora son aspectos prácticamente contrarios: las dificultades de un exilio a menudo no dejan posibilidad de escribir. Es decir, hay que dejar de ser el Homero que uno fue para convertirse en el Ulises que puede llegar a ser. Cambiar la escritura por la navegación, sordera ficticia ante los cantos de sirena, y la siempre patente (y patética) posibilidad de regresar a un lugar que no existe».
Escritura y diáspora son dos estatutos obligados a vivir una enemistad indisociable: la diáspora te abre la posibilidad de habitar un mundo que antes fue solo leído. Y al revés: el mundo anteriormente vivido ya es solo escritura, noticias del diario, webs en la red, cartas —en una palabra: texto.
Hay también otra posibilidad, literatura y diáspora son aspectos prácticamente contrarios: las dificultades de un exilio a menudo no dejan posibilidad de escribir, y pronto se nos presenta la cruda realidad, muy distinta al viaje de regreso y a lo que atisbó Maurice Blanchot al leer la Odisea. Es decir, hay que dejar de ser el Homero que uno fue para convertirse en el Ulises que puede llegar a ser. Cambiar la escritura por la navegación, sordera ficticia ante los cantos de sirena, y la siempre patente (y patética) posibilidad de regresar a un lugar que no existe.
Yo navego en esas dislocaciones en las que quizá ya solo nos sea posible una poética de la experiencia. Una mínima moral por la que replantearse nuestra relación con el mundo, la sociedad, la historia y la naturaleza desde los retos que impone un presente que nos ha colocado en la intemperie, acaso la más extraña y libre de las patrias.
Harold Bloom ha insistido en que Shakespeare es el inventor de lo humano. Y quizá tenga razón, dado que la escala de la condición de sus personajes es, todavía, tan humana como sus móviles: la ambición, la envidia, los celos, la traición, el honor.
Mi situación es, sin embargo, kafkiana, con todos los ítems de una condición que bien podríamos llamar posthumana: desplazamiento, extranjería, desarraigo, soledad, exclusión, multiplicidad, renuncia, silencio. En Shakespeare los personajes sabían sus culpas, estaban atormentados por sus pasiones, guardaban una relación directa con su destino, por terrible que este fuera. Kafka, en cambio, nos presenta unos individuos que desconocen sus culpas, cuyos destinos no pueden gobernar, con unas contradicciones que están siempre causadas por fuerzas que los desbordan. Da lo mismo que provengan de un ente misterioso que controla las vidas, de ciudades en las que desaparece la escala humana o de oficinas donde se aniquila toda posibilidad vital.
De ahí que la extranjería de Kafka no se deba a un mero asunto de pasaporte —el judío de Praga que escribía en alemán, poseedor de un idioma sin país y de un país sin idioma—. Kafka, más que un idioma, es un acento, una disonancia en medio de la normalidad de la cultura moderna que nos desarma, con su escritura, todo aquello en lo que las redes imaginarias de la burocracia nos han comprometido: las estrecheces de las patrias y las formas comarcales de entender la cultura, la enajenación de la modernidad, los deberes fiscales, los himnos diversos.
Frente a semejante diagnóstico, Kafka experimenta un antídoto. Como en las matrioskas rusas, en las que siempre queda una pieza por abrir, en Kafka hay siempre una fuga por emprender. Todo lo que no sea esa fuga significa sucumbir a los problemas del mundo industrial; en medio de una sociedad que nos bestializa o nos maquiniza, que nos hace vivir una «humanidad» que no es la nuestra y compartir aquello que no nos pertenece.
«Todo hombre lleva dentro una habitación». Desde esa habitación Kafka supo imaginarnos personajes extraños: un individuo que guarda cinco escopetas para sus convecinos, un muchacho que hereda un gato y por eso ha llegado a alcalde de Londres, un Sancho Panza libre, un Quijote suicida, unas sirenas silentes, un conde llamado Westwest, unas aldeas que no toleran huéspedes.
Si ser proustiano es todavía sublime, ser kafkiano, sin embargo, es algo que, junto a ser dantesco o maquiavélico, todavía provoca algún estremecimiento. Sin embargo, ser kafkiano es, tal vez, una de las pocas posibilidades de abrir algunas ventanas a nuestro presente. De negar el mundo (y anegar el mundo) para sobrevivir después de la inundación. Y para aprender a nombrar las cosas, como un cartógrafo de la intemperie, del mismo modo que hubo que nombrarlas después del aguacero descomunal en Macondo.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España