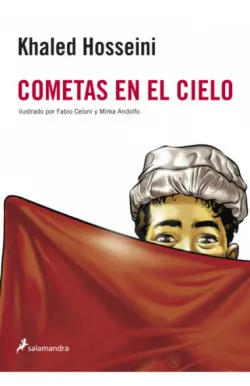«Gracias, pero no»: «Cometas en el cielo» o el rechazo que devino fenómeno
Cuando aún tenía forma de manuscrito -y no de éxito superventas-, «Cometas en el cielo» fue rechazado sin contemplaciones por más de treinta agencias literarias. «Gracias, pero no se ajusta a nuestra línea», le respondían machaconamente a su autor, el médico afgano-estadounidense Khaled Hosseini, quien compaginaba su trabajo en el hospital con la escritura de esta historia ambientada en su país natal, un relato conmovedor que gira alrededor de la amistad y de los caprichos del destino. Visto ahora con perspectiva, aquellos agentes aún deben de estar arrepintiéndose: a día de hoy (otoño de 2023), el libro en que devino aquel texto ha vendido cerca de 25 millones de ejemplares en 54 idiomas, además de haber sido adaptado -con éxito- a la gran pantalla. Cuando se cumplen 20 años de la publicación original, Salamandra, el sello que lo colocó en el mercado español, publica una edición especial con un prólogo firmado por el propio Hosseini, una detallada crónica de aquellos días marcados por la incertidumbre, las dudas, la sorpresa y la alegría.
Por Khaled Hosseini

Khaled Hosseini en una foto de 2003. Crédito: Getty Images.
Un libro nunca es tan de su autor como cuando aún vive en su imaginación. En 2001 me pasé casi todo el año levantándome a las cuatro y media de la madrugada, antes del amanecer, para poder estar tres horas a solas con Amir, Hassan, Baba y el resto de las almas que pueblan Cometas en el cielo. Todavía ejercía de médico, así que luego me duchaba, me vestía y me iba en coche al hospital para lidiar con corazones enfermos, articulaciones doloridas y tiroides dormidas. Auscultaba pulmones sibilantes e inyectaba cortisona en hombros inmovilizados, pero Amir nunca andaba muy lejos. Estaba siempre, a todas horas, con un pie en su mundo y él con uno en el mío.
Conocía a fondo el mundo de Amir. Crecimos juntos en el mismo barrio de Kabul, Wazir Akbar Khan, y cursamos la primaria en el mismo colegio. De niños, ambos hacíamos volar cometas, escribíamos cuentos y veíamos películas del Oeste. Compartíamos los privilegios de la clase media alta, a la que ambos pertenecíamos, y tuvimos la suerte de vivir nuestros años formativos en los setenta, en las postrimerías de una etapa que para Afganistán estuvo marcada por la paz y la estabilidad, una época más inocente que forma parte del pasado. Tuvimos la suerte de pisar un suelo que aún no estaba impregnado de la sangre de los hijos e hijas de Afganistán.
En el silencio y la penumbra de esas madrugadas, encorvado en la mesa de la cocina, sentía el relato de Amir como algo completamente mío. Mi vínculo con él tenía una intimidad emocionante. Amir y Baba se convirtieron en secretos deliciosos, y me hice la ilusión de que todas las personas de mi entorno tenían una sola vida, mientras que yo disfrutaba de muchas a la vez. Ocurre, sin embargo, que, a partir del momento en que un libro pasa de las manos de su creador a los estantes de las librerías, ese vínculo con los personajes deja de ser exclusivo, y Amir y compañía, después de salir al ancho mundo, establecieron lazos con otras personas, convirtiéndose en el centro de una rueda con muchos radios, el primero de los cuales había sido yo. A cada lector le hablaban en voz baja en un idioma propio, intransferible, como lo habían hecho conmigo; plantaban sus tiendas en el pensamiento de desconocidos que vivían en otros continentes, y ya no eran sólo de mi propiedad.
Me dejó alucinado que plantaran tantas tiendas en tantos países y que dieran a conocer su historia en tantos idiomas, escenarios y pantallas de cine. De hecho, sigo igual de alucinado. Aunque Cometas en el cielo haya acabado siendo uno de esos éxitos que superan cualquier expectativa, la verdad, por decirlo suavemente, es que no fue nada fácil publicarlo. Yo era un escritor a tiempo parcial, desconocido y sin antecedentes literarios; el libro, por su parte, era oscuro, pero oscuro de verdad. Durante gran parte de la historia el protagonista se mostraba cobarde, egocéntrico, codicioso, dependiente, deshonesto, poco ético y exasperante, mientras que a los personajes que sí eran nobles, honestos y justos les pasaban auténticas desgracias. El viaje de Amir, largo y desgarrador, se cerraba con una nota de esperanza, pero era sólo eso, una nota. Distaba mucho de ser la fórmula ideal para un superventas.
El manuscrito fue rechazado sin contemplaciones por más de treinta agencias literarias, casi ninguna de las cuales fue más allá de la manida fórmula de «gracias, pero no se ajusta a nuestra línea». A mí no sólo no me sorprendieron los rechazos, sino que me jacto un poco de haberlos encajado con elegancia. Hubo uno que me dolió, pero por razones inesperadas: en una agencia leyeron los capítulos que les mandé, y les gustaron; la carta que me enviaron parecía prometedora, pero acababan diciendo que preferían no representarme porque tenían la sensación de que el público estadounidense se había cansado de Afganistán, y ahora lo que buscaban eran historias sobre Irak. Estoy hablando de junio de 2002, apenas nueve meses después de que el ejército estadounidense y los muyahidines afganos derrocasen a los talibanes. La carta me sentó como un jarro de agua fría, y no sólo por lo que daba a entender sobre el punto de vista y las prioridades de Estados Unidos, sino porque dejaba bastante claro que Afganistán estaba destinado de nuevo al olvido. Fue una revelación inquietante, y un mal presagio sobre lo que le esperaba a mi tierra natal. Más adelante seguiremos hablando sobre Afganistán.
Un fenómeno traducido a 54 lenguas
En el mismo mes de junio, un día después de recibir aquella carta, cuando volvía a mi despacho tras atender a un paciente, vi que parpadeaba la luz del contestador. Era un mensaje de una tal Elaine Koster, que llamaba desde Nueva York, y se podría resumir así: «He leído tu manuscrito, y tienes que permitirme que te represente. Tu libro será un gran éxito. Llámame.» Calculo que escuché al menos doce veces el mensaje antes de llamarla y decir que aceptaba. Elaine, que por desgracia falleció en 2010, era una mujer de armas tomar. Había sido directora general y editora de Dutton, donde había colaborado con escritoras de la talla de Joyce Carol Oates y Toni Morrison, y en los años setenta había contribuido a impulsar la carrera de Stephen King comprando los derechos de Carrie cuando trabajaba de editora en la New American Library. Era un compendio de todas las virtudes del agente literario: lealtad, dedicación, gran atención a los detalles y un toque casi maternal de protección hacia mí y mis intereses. Fue una figura esencial en mi trayectoria, y casi seguro que sin ella no existiría Cometas en el cielo.
En septiembre de ese mismo año Elaine ya había vendido el manuscrito a Riverhead Books, que dirigía Susan Petersen Kennedy, otra figura decisiva a la que le debo mucho. En Riverhead tuve la suerte de trabajar con una editora tan respetada como Cindy Spiegel, que había editado libros de Anne Lamott y Chang-Rae Lee. Cindy, que tenía una gran perspicacia para los detalles, me dio consejos directos pero constructivos, lo cual no significa que nunca discrepásemos: yo a veces no daba mi brazo a torcer, pero otras sí, vencido por sus convincentes argumentos. Me acuerdo como si fuera hoy de algunos encontronazos amistosos, el más sonado de los cuales giró en torno a la muerte de un personaje importante al final de la novela. (Quien la haya leído sabrá a quién me refiero.) En esa ocasión cedí y me alegro de haberlo hecho.
Cuando sólo faltaban dos semanas para la entrega del manuscrito a Riverhead, con su corrección y revisión definitivas, pasó algo catastrófico. Un día, al volver a casa del trabajo, descubrí con horror que había desaparecido toda la parte central de la novela. Situémonos un poco: acababa de empezar el nuevo siglo y yo usaba un viejo ordenador Mac, con disquetes. Se habían «corrompido» los archivos y no había manera de acceder a ellos. Mi texto se había esfumado. Siempre me acordaré del pánico que me invadió, de cómo el corazón me golpeaba en el pecho y del sudor frío que bañó bruscamente mi cuerpo. Me dejé caer en el sofá, sumido en una mezcla de consternación e incredulidad. ¿Cómo iba a poder reescribir una tercera parte de la novela en menos de dos semanas, a la vez que seguía trabajando a jornada completa como médico? ¿Cómo iba a decírselo a Elaine y a Cindy?
El manuscrito fue rechazado sin contemplaciones por más de treinta agencias literarias, casi ninguna de las cuales fue más allá de la manida fórmula de «gracias, pero no se ajusta a nuestra línea». A mí no sólo no me sorprendieron los rechazos, sino que me jacto un poco de haberlos encajado con elegancia.
Durante las dos semanas siguientes, cada vez que volvía a casa de la clínica, después de pasar una hora con mi hija Haris —que entonces era muy pequeña—, me sentaba a escribir tratando de reconstruir lo perdido. Escribía sin descanso hasta las dos de la madrugada, parando sólo para picar algo. Luego dormía mal, hasta las seis como mucho, y escribía otras dos horas antes de coger el coche e ir a la clínica a atender a mis pacientes. Fueron dos semanas intensas, agotadoras y terroríficas, aunque tenían algo de emocionante, como el equivalente literario de pasearse por la cuerda floja sin red. Nunca he vuelto a vivir nada parecido (por suerte).
Al final el fallo técnico que me robó un tercio del libro acabó siendo providencial. Lo cierto es que ni a Cindy ni a mí nos entusiasmaba la parte central del libro. Faltaba algo. En esa primera encarnación Amir estaba casado con una mujer del Medio Oeste que se llamaba Suzie, y su vida en Estados Unidos se parecía muy poco a la que conocen los lectores. La desgracia del disquete me dio la oportunidad de reformular la parte «americana» de la vida de Amir. Fue en esas dos semanas cuando nacieron sus peripecias en el mercadillo, basadas en mis recuerdos de principios de los años ochenta, cuando trabajaba con mi padre en el bazar de San José vendiendo viejas máquinas de coser y raquetas de tenis de madera junto a otros afganos, a muchos de los cuales conocíamos de antes, de la época en la que vivíamos en nuestro país. Fue durante esas dos semanas febriles cuando nacieron Soraya, el temible general Taheri y su mujer Jamila, que modificaron de raíz el panorama vital de Amir. El libro se volvió más profundo y se llenó de resonancias; de hecho, esas partes creadas a toda prisa contienen algunos de mis pasajes favoritos, como el momento en que Baba, devorado por el cáncer, anda cojeando hacia una casa para pedir la mano de Soraya de parte de Amir, como «un último deber paternal». Reconozco que algunas de esas escenas las escribí con los ojos empañados.

Khaled Hosseini en una foto de 2003. Crédito: Getty Images.
En marzo de 2003, tres meses antes de la publicación de Cometas en el cielo, volví a Afganistán por primera vez en veintisiete años. Me había ido de Kabul con once años. Volvía con treinta y ocho, y con dos hijos. Dice el aforismo que el arte imita a la vida, pero mi sensación fue la contraria: caminando por las calles de Kabul revivía recuerdos paralelos, los míos y los que había creado para evocar el regreso de Amir, ya adulto, a la ciudad. Allí estaba la colina a la que subíamos mi hermano y yo para mirar cómo despegaban los aviones a lo lejos, en el aeropuerto de Kabul, pero al mismo tiempo recordé que era en esa colina donde se leían, grabadas en el tronco de un granado, las palabras «Amir y Hassan, sultanes de Kabul». Allí estaba el estadio al que me llevó una vez mi padre para ver un partido de Buzkashi, el mismo donde Amir vio cómo los talibanes ejecutaban a una pareja de adúlteros. Al igual que a Amir, me invadió el sentimiento de culpa de quien sobrevive y la corrosiva sensación de ser un turista en mi país natal. Compartí con él esa tristeza profunda ante la visión de los escombros, los árboles muertos, los bloques de viviendas sin techo, y contemplé el amasijo de edificios llenos de agujeros de bala —o arrasados— en el que se habían convertido barrios enteros que antes habían sido prósperos. Me vinieron a la cabeza, como a Amir, las palabras «esplendor caído», y fue una de las experiencias más emotivas y surrealistas de mi vida.
En junio del mismo año se publicó Cometas en el cielo, que fue acogido con buenas críticas, aunque con ventas —a pesar de una elogiosa frase de sobrecubierta que tuvo la bondad de aportar la gran Isabel Allende, a quien Dios bendiga siempre—, por decirlo con benevolencia, modestas. Emprendí una gira de promoción por todo el país que tuvo mucho de cura de humildad, y que me hizo albergar dudas sobre el porvenir del libro. Mi público, en las librerías, era casi inexistente. Toqué fondo en Nuevo México, en una librería muy grande donde ochenta sillas vacías se burlaban de mí en medio de un silencio fúnebre. Vinieron tres personas, entre ellas una mujer mayor con andador que se levantó cuando yo aún estaba leyendo pasajes de mi libro y que se dirigió a la salida con una lentitud glacial, pasando por delante del estrado. Mis oídos nunca olvidarán el clic clac del andador. Cuando se acabó la lectura (¡menos mal!), la cara de compasión del dueño del establecimiento lo decía todo.
No soy ningún provocador. Mi propósito, al escribir el libro, fue retratar Afganistán en toda su complejidad, con sus ricas tradiciones, su alma nacional llena de poesía y su hermosura, pero también con las dinámicas, duras y complejas, que siguen minando aspectos esenciales de la vida afgana.
El momento culminante de la gira, por decirlo de algún modo, tuvo lugar en Fremont, la misma ciudad a la que emigraron Baba y Amir, y donde se concentra la comunidad afgana del norte de California. La presentación se hizo en un centro cívico, en una sala grande y llena a rebosar de otros afganos. La velada acabó siendo un microcosmos de todas las reacciones que definirían la relación de la comunidad afgana con Cometas en el cielo y con mi persona. La mayoría de los asistentes expresaron claramente su apoyo y se mostraron orgullosos de que yo fuera el primer estadounidense de origen afgano que publicaba una novela para el gran público. En las páginas del libro asistían a sus propias vidas, y estaban agradecidos porque consideraban que la novela era una especie de antídoto contra la representación monocromática de Afganistán, que en los medios de comunicación aparecía como un país lleno de cuevas y de hombres violentos con barba.
Hubo, sin embargo, una parte del público, nada desdeñable, que manifestó una acritud sin paliativos. Percibí una rabia comprensible, e incluso llegué a temer un poco por mi integridad. El abanico de acusaciones que lanzaron contra mí era de lo más interesante: desde quienes me consideraban un aprovechado que se llenaba los bolsillos a costa del sufrimiento de los afganos hasta quienes me veían como un fanático resentido contra la etnia pastún, pasando por quienes sospechaban que yo era un colaborador de la cia que había escrito el libro en apoyo de la política exterior de George W. Bush. Una mujer se levantó para insistir en que la única manera de «expiar este pecado» era donando a Afganistán hasta el último céntimo que ganara con el libro. Lo que más ampollas levantaba, por lo general, era la representación que se hacía en el libro de los conflictos étnicos en Afganistán.
Lo más interesante, sin embargo, es que, en el fondo, ni los críticos más severos pusieron en duda la veracidad de lo que había escrito. No había nadie en la sala que no estuviera al corriente de la historia, por lo demás tan bien documentada, de la desigualdad étnica en Afganistán, especialmente respecto a los hazaras, una minoría compuesta sobre todo por musulmanes chiitas que ha sufrido una larga historia de opresión, persecución, desprecio y obstáculos para ingresar en lo más alto del escalafón social afgano. Entre los afganos es algo tan sabido que raya en lo banal. De lo que se me acusaba era más bien de «mostrar los trapos sucios», en el sentido de que no había ninguna necesidad de enseñarle al mundo los aspectos negativos de la vida afgana. Huelga decir que nunca ha sido ésa mi intención. No soy ningún provocador. Mi propósito, al escribir el libro, fue retratar Afganistán en toda su complejidad, con sus ricas tradiciones, su alma nacional llena de poesía y su hermosura, pero también con las dinámicas, duras y complejas, que siguen minando aspectos esenciales de la vida afgana. Si hubiera soslayado lo segundo les habría hecho un flaco favor a mis lectores, además de traicionarme a mí mismo como escritor. En el fondo, lo que querían quienes reclamaban mi cabeza era una especie de panfleto que mostrase a Afganistán como un país orgulloso y habitado por gentes orgullosas, protagonistas de gestas heroicas, algo que a mí, como es natural, no me interesaba. El cometido del novelista no es tranquilizar, exaltar ni blanquear, sino remover ideas incómodas, sondear lo que nos quita el sueño, explorar líneas de falla dolorosas y sacar de lo más hondo el perdón y la esperanza.

Kabul, Afganistán, septiembre de 2009. Khaled Hosseini con Mohammed Ibrahim, un líder nómada en una colonia de tiendas de campaña de ocupantes ilegales en las afueras de Kabul. Crédito: Getty Images.
En 2003, al final de mis dos semanas de gira de promoción del libro, volví a la clínica con mis pacientes y a una vida más o menos normal. Durante algo más de un año no hubo grandes sobresaltos. Por esas fechas nació mi segunda hija, Farah. Cometas en el cielo no estaba haciendo mucho ruido y, a pesar de que seguía sintiéndome profundamente orgulloso del libro, ya me había resignado a que no dejara de ser uno más entre tantos. Volvía a ser marido, padre y médico.
En otoño de 2004, un par de meses después de que saliera en Estados Unidos la edición de bolsillo, empezaron a pasar cosas raras. Entraba en las cafeterías de mi barrio y veía a gente leyendo el libro. Empecé a recibir invitaciones de todo el país para hablar en bibliotecas, universidades y programas de lectura. Una vez, en un avión, me senté al lado de una mujer de mediana edad que estaba leyendo la edición de bolsillo y a la que se le saltaban las lágrimas. Me pasó por la cabeza presentarme, pero al final prevaleció mi innata tendencia a la discreción.
Las cartas que me han ido llegando en los últimos veinte años me han permitido formarme una idea bastante sólida de por qué se ha hecho tan popular Cometas en el cielo. La historia de un niño que siente que no encaja, y que anhela el amor de su padre, es universal. Amir tiene defectos muy profundos. Puede ser exasperante, y a veces su cobardía y su hipocresía lindan con lo atroz, pero creo que en ningún momento deja de ser reconociblemente humano. Va por el mundo con una conciencia clara y dolorosa de sus defectos y fracasos, que lo persiguen a lo largo de su adolescencia y de su vida adulta. Sabe que allí delante, en algún sitio, hay una versión más noble de él, pero ese lugar queda muy lejos, al final de un camino sembrado de peligros, y sólo podrá alcanzarlo haciendo acopio de valor, ese mismo valor que tan desastrosamente le faltó de niño. Por mucha aversión que nos despierten sus actos, siempre nos sentimos inclinados a apoyarlo. Quizá sea porque vemos reflejados en él fragmentos de nosotros mismos: todos sabemos que nos quedamos cortos, y todos queremos encarnarnos en ese yo más noble. Cometas en el cielo entró en la lista de libros más vendidos en The New York Times en septiembre de 2004, a los quince meses de su publicación, y estuvo un tiempo increíblemente largo sin moverse de ella.
Este cambio hizo maravillas en mi trayectoria de escritor, pero al mismo tiempo introdujo complicaciones imprevistas en mi trabajo como médico. Tenía entre veinte y treinta minutos por paciente, y me di cuenta de que estaba destinando una parte bastante desproporcionada de ese tiempo a contestar preguntas sobre Amir y Hassan, y a dedicar ejemplares de Cometas en el cielo, en lugar de concentrarme en tratar edemas de tobillo o inflamaciones del nervio ciático. Llegué a la conclusión de que debía elegir, máxime cuando ya estaba trabajando en mi segunda novela, Mil soles espléndidos, y se acercaba la fecha de entrega. En diciembre de 2004 me despedí de la medicina para dedicarme a la escritura.
En otoño de 2004 empezaron a pasar cosas raras. Entraba en las cafeterías de mi barrio y veía a gente leyendo el libro (...). Una vez, en un avión, me senté al lado de una mujer de mediana edad que estaba leyendo la edición de bolsillo y a la que se le saltaban las lágrimas.
Después de todos estos años estoy profundamente agradecido por los efectos que Cometas en el cielo ha tenido en mi vida. Me ha permitido ganarme un sueldo haciendo algo que siempre me había gustado: escribir. La profesión de médico me merece el mayor de los respetos, y fue un honor que mis pacientes pusieran en mis manos su salud y su bienestar, pero nunca fue mi verdadera vocación. Mi primer amor, mi novia del instituto, fue la escritura, y vivir de lo que te apasiona es un privilegio apabullante.
Lo que más agradezco, sin embargo, es que Cometas en el cielo ha hecho posible que lectores de todo el mundo vieran Afganistán de un modo distinto, al brindar a quienes no conocían el país una perspectiva más humana, matizada y diversa. Las historias sobre Afganistán habían girado durante mucho tiempo alrededor de la guerra, el desplazamiento, el hambre, el extremismo y los abusos contra las mujeres y las niñas. Muchas de estas historias, por desgracia, mantienen su vigencia, pero no son las únicas verdades acerca del país. Para mí siempre es una alegría recibir cartas de lectores de Italia, India, Israel, Reino Unido, Brasil y otras zonas que explican su descubrimiento de Afganistán, de su rica historia, de su excepcional belleza y del alma humilde y poética de sus gentes, que tantas penurias pasan, demasiadas.

Kabul, Afganistán, septiembre de 2009. Hosseini observa a niños afganos volar cometas durante una visita patrocinada por las Naciones Unidas. El autor participó en este acto para impulsar el desarrollo social como herramienta clave para acabar con los rebeldes talibanes. Crédito: Getty Images.
Cometas en el cielo también me dio la oportunidad de poner en marcha, en 2008, una fundación que ayuda a las mujeres y a los niños afganos a tener acceso a la educación, la sanidad y las posibilidades económicas. Estoy orgulloso de los logros que hasta hoy ha acumulado la fundación: hemos dado refugio a más de tres mil personas, hemos sufragado la educación de miles de niños, en su mayoría niñas, hemos participado en programas de alfabetización femenina, hemos aplicado programas de educación en la primera infancia para evitar la explotación infantil y hemos financiado centros de maternidad para ayudar a paliar la mortalidad materna, un auténtico azote en Afganistán. Gracias a Cometas en el cielo, ACNUR, el organismo de la ONU que se ocupa de los refugiados y los desplazados, me invitó en 2006 a ejercer como embajador de buena voluntad. He tenido el privilegio de visitar refugios en lugares tan diversos como Chad, Uganda, Jordania, Irak, Sicilia y Líbano, y de sentarme con familias que han visto brutalmente trastocadas sus vidas por la persecución y la guerra. Como antiguo asilado, ha sido un honor salir en defensa de los refugiados y presionar a favor de que la comunidad internacional preste apoyo económico a programas de protección de la vida y a políticas más compasivas.
Uno de los sitios que he visitado varias veces con ACNUR ha sido, por supuesto, Afganistán. A este respecto, conviene señalar que cuando empecé a escribir Cometas en el cielo en forma de relato corto, en primavera de 1999, el régimen talibán controlaba casi todo el país, y ahora que escribo este prólogo, en marzo de 2023, para conmemorar los veinte años de la publicación del libro, mi tierra natal vuelve a estar gobernada por los talibanes. Es como un círculo trágico. Menos de dos años después de que se vieran en los televisores de todo el mundo las horrendas imágenes de la frenética retirada estadounidense del aeropuerto de Kabul, la economía afgana se encuentra al borde del precipicio. Más de veinte millones de afganos sufren inseguridad alimentaria y viven en la miseria. Del sistema de salud afgano poco queda en pie. Se ha disparado el desempleo, millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, y la COVID-19 y el cambio climático no han hecho más que agravar la conflictiva situación del país.
Entretanto, los talibanes, fieles a su promesa, han vuelto a despojar a las mujeres de derechos tan esenciales como trabajar, viajar e ir a la escuela. El veto a su presencia en las ONG no sólo constituye una violación de la dignidad de las mujeres, sino que en los próximos años tendrá repercusiones desastrosas en la sanidad pública del país. Todas estas noticias provocan una deprimente sensación de déjà vu. Aunque las cámaras ya no estén enfocadas en Afganistán y el centro de interés mundial se haya desplazado a otras regiones —sobre todo al terrible conflicto en Ucrania—, es de vital importancia que los afganos de a pie, y en especial las mujeres y las niñas, que una vez más se llevarán la peor parte de los draconianos edictos talibanes, no caigan en el olvido. La comunidad internacional debe intervenir y tomar las medidas necesarias para paliar esta crisis humanitaria que no deja de agravarse. Ya han sufrido bastante los afganos.
Para acabar, deseo dar las gracias a quienes me han tendido la mano en estos últimos veinte años de camino, empezando, claro está, por mi familia, sin cuyo respaldo no podría haber llevado a cabo ni una ínfima parte de todo lo que he tenido el privilegio de hacer. Quiero expresar mi más profunda gratitud a los agentes y editores de todo el mundo, cuyos consejos y conocimientos me han alimentado durante estos últimos veinte años. Gracias también a los innumerables bibliotecarios y libreros que lucharon con tesón por esta novela cuando pocos la leían. Y gracias sobre todo a los lectores: gracias por haberles abierto los brazos a Amir, a Hassan y al resto de los personajes, y por el sinfín de cartas en las que, año tras año, me habéis revelado cómo os interpelaban todos ellos y cómo os ayudaban a modificar vuestra visión de Afganistán y de sus gentes. Como decimos en darí: Tashakor! Os deseo muchos años de alegría, paz y felices lecturas.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España