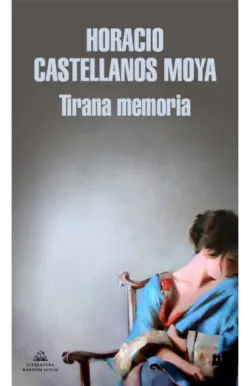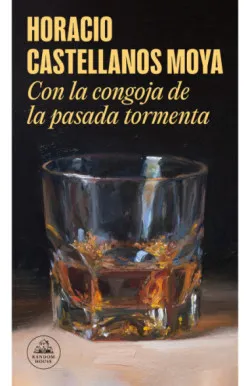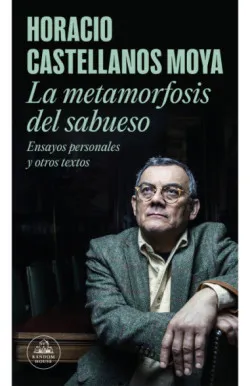Horacio Castellanos Moya: de cuando la literatura era peligrosa
Nacido en Honduras en 1957, Horacio Castellanos Moya emigró a El Salvador cuando apenas tenía cuatro años. Durante su juventud sufrió el periodo militar, la Guerra Civil y una serie de acontecimientos que marcaron su vida y su manera de entender el oficio de escritor. A lo largo de toda su carrera, Castellanos Moya ha reflexionado sobre cómo la violencia condicionó su visión del mundo y de la literatura. Pinceladas de una sociedad con forma de artículos y ensayos breves. En el que aquí sigue, un texto incluido en «La metamorfosis del sabueso» (Random House), el autor retrata el contexto periférico de la literatura centroamericana desde su experiencia como lector que quería y -violencia mediante- no podía.

San Salvador. Julio de 1979. Primer plano del rostro pintado con aerosol de una estatua de la Catedral de San Salvador. El templo había sido ocupado por manifestantes civiles antigubernamentales en uno de los muchos disturbios que precedieron a la Guerra Civil salvadoreña que estaba a punto de estallar. Crédito: Getty Images.
Me pregunto hasta dónde la atmósfera cultural en la que un joven decide hacerse escritor influye para siempre en su visión del oficio y de la literatura. Me lo pregunto porque recordar aquel ambiente que vivimos en San Salvador quienes nos asumimos como escritores en los años 1975-1979 aún me resulta estimulante, aunque a muchos lectores seguramente les parecerá más ficción que realidad. Y me lo pregunto en especial en estos momentos en que la obra de Haroldo Conti, un escritor determinante para nosotros en aquella época, está siendo reeditada y revalorada tanto en España como en Latinoamérica.
San Salvador era entonces una ciudad ajena a los circuitos culturales de las grandes urbes latinoamericanas como Buenos Aires, Ciudad de México y La Habana. No había una sola revista cultural, ni un suplemento literario ni una editorial dedicada seriamente a la literatura. Más de cuarenta y cinco años consecutivos de gobiernos militares habían creado una atmósfera asfixiante en la que la disensión, la expresión de una sensibilidad social o la exigencia de justicia eran consideradas «subversión comunista».
No había estímulo alguno para asumir el oficio de la escritura literaria en tales circunstancias. Tratar de convertirse en escritor era un sinsentido, manifestación de una voluntad de rebeldía que conduciría a la acción política o una mala estrella a secas.
Cuando yo comencé a estudiar Letras en la Universidad de El Salvador en 1976, la facultad parecía más un campo de concentración que un campus universitario. Penetrar en sus instalaciones era un desafío: pelotones de guardias armados con escopetas y subametralladoras, apostados a la entrada del recinto, exigían la credencial estudiantil y cacheaban a cualquiera que quisiera ingresar. Esos mismos guardias –a quienes, por sus uniformes, llamábamos «los verdes»– recorrían los pasillos, escopeta en mano, y se detenían en el umbral de las aulas, a media clase, amenazantes. Alambradas dividían las distintas facultades y, si uno quería ir de una a otra, había que cruzar un puesto de chequeo.
Notas personales, reflexiones y ensayos breves
Tal atmósfera llegaba al absurdo: los profesores no podían escribir la palabra marxismo en sus programas de estudio y apenas la pronunciaban con sigilo en clase. Así, en mi programa de Historia del Arte, el libro Estética y marxismo de Adolfo Sánchez Vásquez se titulaba nada más Estética…
Pero el control militar de la sociedad solo cubría una olla de presión. En la misma universidad la conspiración bullía subterránea y varios profesores no se dejaban doblegar por el miedo. Uno de ellos fundó una pequeña librería a la que llamó «Neruda». No sé por qué recovecos del destino, o del mercado, pronto comenzó a importar libros argentinos: bellos tomos de Librería Fausto, Fabril Editora, Siglo Veinte y Sudamericana llenaban sus estanterías. Gracias a él nos iniciamos en la lectura de la mejor literatura contemporánea, ávidos como estábamos de contactar con el mundo desde aquel hoyo infame. Ahí compré Sudeste (1962), la primera novela de Conti, en la edición original de Fabril; y me parece que ahí también conseguí la primera edición de su segunda novela, Alrededor de la jaula (1966), publicada por la Universidad Veracruzana. La librería Neruda no iba durar mucho: los militares la dinamitaron en 1979, si mal no recuerdo. A su dueño –aquel silencioso y tranquilo profesor de Letras, pálido y de ojos rasgados– un comando del ejército lo asesinó el último día de octubre de 1984, cuando salía de su casa para llevar a su pequeña hija a la escuela. Su nombre era Reynaldo Echeverría.

Horacio Castellanos Moya en Toulouse, Francia, en junio de 2019. Crédito: Getty Images.
Estoy seguro de que la edición de Casa de las Américas de Mascaró, el cazador americano (1975) que llegó a manos de nuestro grupo de jóvenes poetas, allá por 1977, no la importó la librería Neruda, ya que no había forma de hacer negocios entre San Salvador y La Habana. Seguramente alguien la metió subrepticiamente desde Costa Rica. ¿Por qué nos conmovió tanto leer esa novela de Conti (entonces ya un escritor «desaparecido» por los militares argentinos)? ¿De qué manera esa historia de un pobre circo ambulante transformó nuestras vidas? Resulta que entonces nosotros editábamos una efímera y artesanal revista literaria y acabábamos de leer Mascaró cuando, como en un acto de prestidigitación, un joven filósofo –convertido en organizador de redes clandestinas entre los sindicatos– llegó a ofrecernos un artículo precisamente sobre los artistas circenses. Y así como el circo del Príncipe Patagón liberaba la energía creativa de los espectadores en los perdidos pueblos de la pampa para que luego Mascaró organizara su reclutamiento, el libro de Conti había liberado nuestras energías al mostrarnos que todo gran arte es en esencia subversivo, para que entendiéramos que la vida no estaba en otra parte sino ante nuestras narices, donde la guerra se fraguaba a plomo y sangre. La identificación fue tal que un poeta de nuestro grupo, Miguel Huezo Mixco, se fue a la guerra los siguientes diez años bajo el seudónimo de «Haroldo», en homenaje a Conti, claro está, aunque también acicateado por el ejemplo de otros poetas combatientes como Ungaretti, Cendrars y Char.
Por supuesto que la obra de Conti es mucho más que un llamado a la dignidad y a la valentía. Yo, por ejemplo, desde entonces me he quedado buscando uno de sus textos –incluido en una antología del cuento ocultista, publicada en Buenos Aires– en el que narra las vicisitudes de un hombre atormentado por sus demonios que va en busca de un maestro a la montaña. Mi madre quemó esa antología en 1980, junto a la mayoría de mis libros que dejé en su casa, ante un inminente cateo del ejército. No recuerdo la editorial ni el título. Desde entonces, lo he buscado en antologías e índices bibliográficos, pero el cuento permanece tan oculto como los restos de su autor.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España