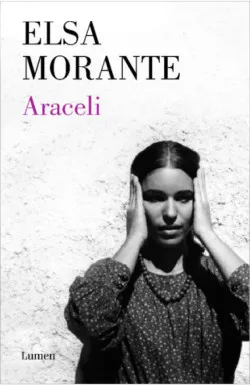«El soldado siciliano», de Elsa Morante
Publicada originalmente en italiano en 1963, «El chal andaluz» es una recopilación de los mejores relatos de Elsa Morante, seleccionados por la propia autora. En ellos, como en pequeños cuentos contemporáneos, Morante indaga en los temas que la obsesionaron durante toda su carrera literaria: la verdad y la belleza como motores de la ficción, pero sobre todo el nexo entre la vida, el sueño y la creación, territorio fantástico en donde se adentra para explorar el universo de la infancia y la adolescencia, el amor, el odio o la desesperanza, con un estilo realista que es al mismo tiempo visionario y fabuloso. Cuando se cumplen 60 años de la primera publicación de la obra, y aprovechando su reciente reedición a cargo de Lumen, en LENGUA compartimos uno de los relatos que conforman este fabuloso viaje al imaginario Morante: «El soldado siciliano».
Por Elsa Morante

Roma, 1961. Elsa Morante, escritora, ensayista, poeta y traductora italiana. Crédito: Getty Images.
En los tiempos en que los ejércitos aliados, a causa del invierno, se asentaban al otro lado del río Garigliano, yo vivía refugiada en la cima de una montaña, a este lado del río. Un día, para salvar a unas personas a las que quería, me vi obligada a hacer un breve viaje a Roma. Fue un amargo viaje, porque Roma, la ciudad donde nací y donde siempre he vivido, era para mí en aquel tiempo una ciudad enemiga.
El tren salía por la mañana temprano. Yo bajé de la montaña la tarde del día anterior para estar en el llano antes del anochecer; debía pasar una noche en el llano y, al alba, dirigirme hacia la estación más cercana.
Encontré refugio para la noche en la casa de un carretero de nombre Giuseppe. La vivienda de Giuseppe se componía de tres cabañas: una era el cobijo del asno y la carreta, en la otra dormía Giuseppe con su mujer, Marietta, y las tres niñas, y en la tercera cocinaban sobre un fuego de leña encendido en el suelo.
Decidieron que las dos crías mayores me cederían su cama, y dormirían en la cama de matrimonio, con su madre y la niña de pecho. En cuanto a Giuseppe, aceptó de buena gana dormir en la cocina, sobre un montón de paja. Eran, aquellas, noches de peligro y de espanto. Más de mil alemanes, destinados al frente, habían acampado en los alrededores. Ruidosos carros militares recorrían sin fin las carreteras cercanas; se veían las luces de las tiendas de campaña cuando se encendían en la llanura, y se oían gritos y llamadas de voces extranjeras.
Una vez cerrada la puerta de la cabaña, Marietta, sus hijas y yo nos dispusimos a acostamos.
—¿Por qué no te quitas la ropa? —me preguntó la madre mientras se desataba el nudo del pañuelo—, todas somos mujeres aquí, y te he cambiado las sábanas.
Pero yo, que no estaba acostumbrada a dormir con extraños, me tendí vestida encima de la manta.
Las crías mayores, contentas por dormir en la cama grande, siguieron riendo y jugando con su hermanita incluso después de apagar la luz. Pero la madre las regañó para que se callaran; poco después, por su respiración, me di cuenta de que dormían.
Me preparé para una noche de insomnio. Imaginaba el gentío de mis compañeros del tren, y las paradas en medio de los campos vacíos y la masacre; pensaba qué iba a contestar si una voz de repente me ordenara enseñar mis papeles y mi equipaje. También me preguntaba si podría llegar a Roma, ya que cada día bombardeaban la vía férrea.
Pero en ese momento, sobre las ramas del cobertizo oí un repiqueteo denso y sonoro: había empezado a llover, y con el mal tiempo, que dificultaba los bombardeos, el viaje se anunciaba más tranquilo.
En plena noche, la niña de pecho se puso a llorar. En la cama grande se expandió un movimiento, y un bisbiseo: Marietta estaba amamantando a la niña y le hablaba en voz muy baja. Luego volvió el silencio: el fragor de los carros militares, como los gritos, y las llamadas de las patrullas ya no se oían desde hacía un rato.
Elsa cuentacuentos
Yo pensaba en lo mucho que me habría gustado atravesar el río Garigliano, y llegar hasta Sicilia, hermosa y deseada en aquella estación. Nunca había ido allí, donde está el pueblo de mi padre y donde ya podría vivir libre.
En ese momento la puerta de maderos se abrió desde el exterior, y a través del vano entró un haz de luz blanca. Me incorporé en la cama, temiendo una visita de los alemanes; pero se presentó la grande y desharrapada figura de un soldado de nuestro ejército. Aunque desteñido por la intemperie, y cubierto de barro, su uniforme todavía era reconocible.
—¡Un soldado! —exclamé—, no entres, aquí solo hay mujeres.
Pero él respondió que solo quería resguardarse un poco, y entró en la cabaña. Era un hombre adulto, con pobladas cejas, y una barba rizada y negra; el pelo rizado y salvaje, ya parcialmente canoso, se le salía de la gorra, y a través de los jirones del uniforme se apreciaban sus fuertes rodillas. Llevaba una lámpara como las que usan los mineros para bajar a la mina.
Le hice ver que despertaría a todos con su luz cegadora, pero respondió que mis anfitrionas estaban demasiado sumergidas en el sueño para darse cuenta de su llegada. Dejó en el suelo la lámpara y se sentó encima de una caja, junto a la puerta. Parecía que tuviera fiebre.
—Si quieres descansar —le contesté—, pídele a Giuseppe que te deje dormir en la otra cabaña.
Pero el soldado dijo que no, que por ciertos motivos había decidido ir vagando sin descansar, ni dormir.
—¿Y tú por qué no te acuestas? —añadió. Le expresé mi temor de que la cama no estuviera limpia.
—¡Y qué más da! —respondió—, mira mi capa, está llena de piojos.
Me contó luego que había combatido en el ejército y que estaba ahora en el maquis, contra los alemanes; y que más tarde se uniría a los ingleses para continuar la guerra. Así, luchando sin tregua, siguió, esperaba alcanzar un objetivo propio.
En su voz intensa, como una cantinela, reconocí enseguida el acento de Sicilia.
—¿Eres siciliano? —le pregunté.
—Sí —respondió—, soy de Santa Margherita.
—Justo cuando has llegado —observé—, estaba pensando que me gustaría ir a Sicilia.
—Sin embargo yo —dijo el soldado—, ya no volveré vivo a Sicilia.

Elsa Morante en su casa de Roma, en 1961. Crédito: Getty Images.
Le pregunté el porqué, y él, en dialecto siciliano, me refirió el siguiente relato:
—Me llamo Gabriele. En Santa Margherita trabajaba de minero, y tenía mujer y una hija. Dos años después de casarnos, mi mujer se descarrió, y huyó de casa para entregarse a la mala vida, dejándome solo con la niña, que todavía no andaba. La niña se llamaba Assunta; cuando salía para ir a la mina la dejaba en la cama, y ella no lloraba porque era bastante tranquila. Yo le había colgado en el cabecero de la cama, de un cordel, una anilla de latón, resto de una vieja linterna, que al oscilar le hacía reír: no tenía más juguetes. Vivíamos en una casa aislada, en el medio de un llano seco, no lejos de las minas; a una hora determinada, un vendedor ambulante amigo mío, al pasar por allí, entraba un rato, levantaba a la niña, la vestía y la sentaba en el suelo. A la vuelta, por la noche, yo preparaba la sopa, y Assunta cenaba conmigo, sentada en mis rodillas; pero a veces yo me quedaba dormido incluso antes de vaciar el plato. Podía despertarme, tal vez, una hora después, y veía a Assunta dormida, encima de mí, o bien se quedaba quieta mirándome con sus ojos abiertos y curiosos. Pero un día, cuando estaba sola en la casa, se cayó de la cama y se rompió la muñeca. Mi amigo, que esa mañana llegó más tarde, la encontró donde se había caído, tirada en el suelo, y casi sin respirar por el dolor. Desde ese día se quedó un poco tullida de una mano, por lo que nunca pudo realizar trabajos pesados. Pero se convirtió en una muchacha muy guapa, una verdadera siciliana: delgadita, pero con la piel blanca, los ojos negros como el carbón, y una larga melena, negra y rizada, que se recogía en la nuca con un lazo rojo. En aquel tiempo el vendedor ambulante se trasladó a otro pueblo, y nosotros allí, en medio de un desierto, nos quedamos sin amigos. También cerraron la mina, y me quedé sin trabajo. Pasaba los días al sol, sin hacer nada, y el ocio me iba envileciendo. Como no tenía a nadie más que a Assunta, desahogaba mi rabia contra ella, la insultaba, le pegaba y (aunque no había una chiquilla más inocente) a menudo gritaba: «¿Qué haces aquí? Vete a la calle como tu madre». Por lo tanto Assunta, poco a poco, empezó a odiarme; no hablaba ya que, acostumbrada a la soledad, había crecido bastante taciturna, pero me miraba con sus ojos negros, encendidos, como si fuera la hija del diablo. En pocas palabras, yo no encontraba trabajo; y como el mariscal de Santa Margherita me había propuesto coger a Assunta como criada, aceptamos. Assunta ya tenía quince años y su trabajo no era duro, puesto que el mariscal vivía solo con un hijo joven. Assunta tenía un cuartucho para dormir, cerca de la cocina, le daban la comida y además un sueldo, que su amo me entregaba a mí. Él tenía un carácter brusco, pero bonachón, y por lo demás pasaba casi todo el día en el cuartel. Assunta trabajaba sobre todo en la cocina, que estaba debajo de la escalera. Pero el hijo del mariscal, un muchacho moreno, rudo, un poco mayor que ella, comenzó a molestarla. Assunta le rechazaba, pero él, para asustarla, saltaba como un espíritu desde el ventanuco del chiscón y, mirándola con ojos relucientes, la cogía del pelo, la abrazaba y quería seducirla con besos. Él también era un chiquillo, y nunca había tocado a una mujer; así que el rechazo le exasperaba, e intentaba conseguirla a través de la violencia. Assunta se liberaba después de forcejear, gritaba y lloraba; pero no se atrevía a decir nada al mariscal, y mucho menos a mí. Por otro lado, no podía dejar ese empleo, ya que le habría resultado muy difícil encontrar otro trabajo debido a su mano tullida. ¿Y cómo iba a regresar a casa, con un padre al que odiaba, y que ni siquiera podía darle para pan? Pero de ningún modo quería caer en la deshonra, como su madre.
»De esta forma pasó alrededor de un mes. Una noche, el mariscal, al regresar más tarde que de costumbre, encontró la casa totalmente en silencio y la cena preparada para él en la mesa. El hijo, ya en la cama, dormía profundamente, y él, después de cenar, se preparó para acostarse al lado de su hijo. Pero al asomarse para cerrar la ventana (era una noche clara), vio abajo en el patio a Assunta sentada en el borde del pozo, que se estaba trenzando el pelo con dedos presurosos y hablaba sola. Iba a llamarla; pero luego pensó que estaría allí para disfrutar del aire nocturno, porque el tiempo era bochornoso, y su cuartito, debajo de la escalera, debía de ser un horno. Sin decirle nada, asomó el cuerpo para acercar la persiana: en ese momento le pareció ver que la chiquilla, cuando terminó la trenza, la enrolló alrededor de su frente, y la sujetó con unas horquillas encima de sus orejas, como una cinta que cubre los ojos. Pero solo más tarde volvió a su memoria ese gesto, al que, cansado y somnoliento, no había prestado entonces mucha atención. El caso es que Assunta se había vendado los ojos de ese modo para no ver y tener más valor. A la mañana siguiente no apareció y, después de buscarla en la casa y por todo el pueblo, la encontraron en el fondo del pozo.

Roma, 1961. Elsa Morante hojea un catálogo del artista Renato Guttuso. Crédito: Getty Images.
»Como había muerto por su propia voluntad, a la chica no la bendijeron en la iglesia, ni la enterraron dentro del recinto del camposanto; sino fuera, junto a la entrada, donde el mariscal por caridad mandó grabar una lápida. Los suicidas no pueden descansar, como los demás muertos, debajo de la tierra ni en otro lugar; sino que siguen vagando, sin hallar reposo, alrededor del camposanto y de la casa de la que se separaron con violencia. Les gustaría regresar con su familia, manifestarse; pero no pueden. Por esta razón yo ya no quiero dormir: ¿cómo podría descansar en paz sabiendo que mi hija no concilia el sueño? Después de que la enterraran, yo no aguantaba en nuestra casa de Santa Margherita la idea de que ella caminara alrededor, afligida, e intentara ser comprendida; y yo no podía entender ni mi sangre. Por eso vine al continente y me enrolé como soldado. Y seguiré luchando hasta que haya alcanzado mi objetivo».
Pregunté al siciliano cuál era el objetivo del que hablaba.
—Lo que yo quiero —explicó— es recibir un tiro, un día de estos. No tengo el valor de Assunta para morir de la misma forma. Pero si me disparan hasta morir, entonces, al ser como ella, podré regresar a Sicilia, a Santa Margherita. Iré a buscar a mi hija, alrededor de la casa, y podremos damos explicaciones. Yo la acompañaré, y tal vez ella pueda dormir en mis brazos, como cuando era una niña.
Este fue el relato de Gabriele; había despuntado el alba y, tras apagar su luz, se despidió. Yo me despabilé, porque tenía que marcharme; se oía el repiqueteo de la lluvia, que no había parado en toda la noche.
Poco después, en el camino fangoso, yo dudaba si aquella visita había sido real o una ilusión del insomnio. Todavía lo dudo; y muchos indicios me muestran que no fue una figura terrenal. Sin embargo, me viene al pensamiento aquel soldado, y qué será de él. Me pregunto si habrá podido regresar a Sicilia; y si por fin Assunta hallará algún descanso en los brazos de su padre.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Ebooks
Ebooks Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España