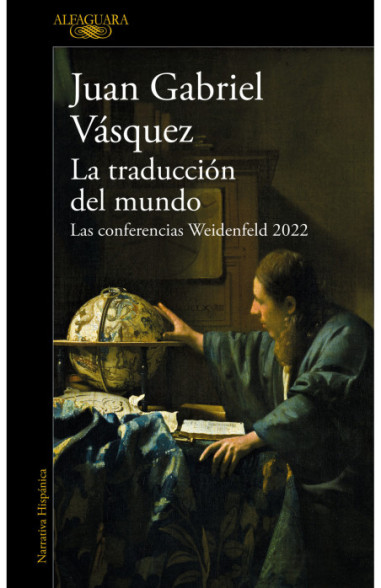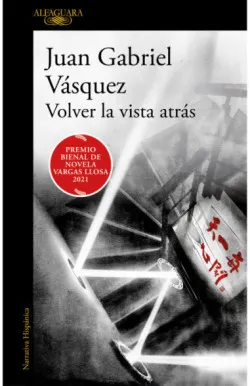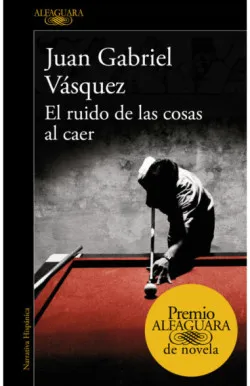La traducción: lugar de mestizaje
A más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, rodeada de volcanes y bañada por la luz blanca que da nombre a sus muros de sillar, Arequipa, la ciudad donde nació Mario Vargas Llosa, parece un lugar escrito en piedra. Su centro histórico, un palimpsesto barroco que la Unesco declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el escenario —del 14 al 17 de octubre de 2025— del X Congreso Internacional de la Lengua Española. Cada tres años, la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Instituto Cervantes convocan este encuentro para pensar la lengua: su vitalidad, sus tensiones, su porvenir. En esta edición, más de 270 voces del mundo hispánico —académicos, filólogos, periodistas, filósofos y escritores— debatieron sobre los grandes desafíos del español: el mestizaje y la interculturalidad, el lenguaje claro y accesible, las culturas digitales y la inteligencia artificial. Entre ellas destacó la del novelista colombiano Juan Gabriel Vásquez, que en su intervención sobre la violencia global recordó que, en tiempos convulsos, la lengua no solo nombra el mundo, sino que también lo salva: es refugio, memoria, resistencia. A continuación, LENGUA publica íntegra su ponencia plenaria: un viaje al corazón del idioma como territorio compartido.

La torre de Babel, de Pieter Brueghel el Viejo (1563). Crédito: Getty Images.
Hacia el final del Quijote, don Alonso Quijano, vestido de civil, entra en una imprenta de Barcelona cuando los impresores están componiendo una traducción del toscano. El traductor está presente y don Quijote elogia su conocimiento de la lengua de origen. Pero es un elogio irónico: lo felicita por saber cómo se dice «arriba» y «piñata» y «abajo». Y después del elogio de este hombre anónimo, a quien la novela llama «autor», don Quijote se permite un reparo:
«Me parece que el traducir de una lengua en otra», dice, «como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz; y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel».
Ver más
Opciones de compra
El Quijote es un libro subversivo que es subversivo incluso consigo mismo: es un libro que constantemente está moviendo el propio suelo que pisa. Pues Cervantes está consciente, al mismo tiempo que se permite este comentario desdeñoso sobre el arte de la traducción, de que la historia de las aventuras de don Quijote de la Mancha es un texto traducido: el traductor, como ustedes saben, es un muchacho morisco que, por encargo de un tal Miguel de Cervantes, vierte al español –traslada de un papel a otro papel– un libro escrito originalmente en árabe por un tal Cide Hamete Benengeli.
Siempre me ha gustado que la novela de mi lengua comience con una traducción, aunque sea ficticia: hay en ello una metáfora de su carácter mestizo, abierto, universal. La tradición a la que pertenezco, en la cual intento escribir, es inconcebible sin estos mestizajes: mi literatura latinoamericana es la que, en la primera mitad del siglo XX, rompió con las lealtades lingüísticas y culturales del español y se dedicó a admitir –e incluso perseguir– una meticulosa contaminación de otras lenguas y otras culturas que pasaba, gracias al ADN cervantino, por la ironía. Borges, que en más de un sentido es el lugar de donde venimos todos, dijo alguna vez que su primera lectura del Quijote la había hecho en inglés, y que luego, al leer el original, pensó que se trataba de una mala traducción. También en esto es Borges el antecedente más notable: cuando Gabriel García Márquez lee con veinte años el libro que le cambiará la vida, La metamorfosis, de Kafka, lo hace en la traducción que ha firmado Borges; y es de Borges la traducción de Orlando, de Virginia Woolf, que García Márquez lee durante una convalecencia de juventud. La edición venía en una caja de literatura inglesa y norteamericana –Faulkner, Hemingway, Saroyan– que sus compinches barranquilleros le habían mandado de regalo para que lo acompañara en la enfermedad, y ha pasado a la historia secreta de la literatura colombiana la frase que escribió el joven aprendiz, al que le faltaba mucho para publicar su primera novela, como reacción admirada al mundo de Woolf: «Imita mucho a Gabriel García Márquez». En los dos libros García Márquez, tejedor no de tapices flamencos pero sí de alfombras voladoras, fue construyendo esa manera de ver que ahora sus lectores reducimos a la estrecha cama de Procusto del realismo mágico.
«El Quijote es un libro subversivo que es subversivo incluso consigo mismo: es un libro que constantemente está moviendo el propio suelo que pisa».
El oficio de la traducción es inseparable de mi familia literaria. Siempre he pensado, como primera medida, que la traducción es la mejor escuela de escritura, y eso por una razón muy simple: se aprende a escribir leyendo, y no hay mejor lector de una obra que su traductor. En cierta ocasión Javier Marías me dijo que él trabajaba en sus novelas como un traductor: el primer borrador de una página era como el original en otra lengua, y su tarea era volverlo a escribir como si lo estuviera vertiendo a la suya. Leer su traducción de Tristram Shandy, de Sterne, es asistir a la creación de un estilo: allí, en esa labor heroica que Marías terminó con poco más de veinte años, son visibles a plena luz del día los recursos que hizo suyos con el tiempo, y que le permitieron encontrar la voz que cuenta sus novelas, de Corazón tan blanco a Tu rostro mañana. Éste es el espinoso asunto del aprendizaje, el complejo e inmejorable aprendizaje que permite el arte de la traducción. Julio Cortázar tradujo los cuentos completos de Edgar Allan Poe, cuyo imaginario sobrenatural está presente en cada página de Bestiario, y cuya poética del cuento corto, que quedó explícita en una reseña que escribió Poe sobre un libro de Nathaniel Hawthorne, acabó devorada, controvertida, digerida y ampliada en ensayos de Cortázar como «Del cuento breve y sus alrededores» y «Algunos aspectos del cuento»; y debo a Fernando Iwasaki el descubrimiento de un estudio extraordinario de Efraín Kristal sobre la labor de traductor de Borges, y la confirmación de la relación intensa que existió entre su labor de traductor y su trabajo creativo. Sus versiones de Hojas de hierba, de Walt Whitman, tuvieron enorme influencia en sus primeros poemas, abiertamente whitmanianos, pero además en su relación con Argentina, que pasó en su juventud por un acendrado nacionalismo: ejemplo maravilloso de que la traducción no sólo constituye un aprendizaje literario, sino también una educación sentimental y política. Sus traducciones fueron idiosincrásicas y personales al punto de omitir pasajes incómodos –para él o para su madre, que participaba con frecuencia en los ejercicios de traducción– por razones morales: su versión de Las palmeras salvajes, por ejemplo, elimina o censura la escena crucial del aborto, sin la cual la novela de Faulkner pierde buena parte de su poderío trágico.

Juan Gabriel Vásquez. Crédito: Laura Morales.
La convicción borgiana de que una traducción no tiene por qué ser inferior al original parece una mera opinión literaria, pero en realidad esconde un manifiesto sutil o es por lo menos su metáfora: pues detrás de esa declaración yo percibo las mismas inquietudes que llevaron a Borges a escribir un ensayo célebre, «El escritor argentino y la tradición», que no sólo pone en duda el carácter sagrado de las obras clásicas –el Martín Fierro le sirve de ejemplo– sino que reivindica para el escritor de mi tradición y de mi lengua el derecho de apropiarse de otras lenguas y de otras tradiciones en su exploración –en su reinvención– del mundo. «¿Cuál es la tradición argentina?», pregunta allí Borges. Y responde: «Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental». Está pensando, por supuesto, en el carácter mestizo de la nación argentina, cuyos habitantes son voluntariosamente argentinos no a pesar, sino por el hecho mismo, de tener apellidos ingleses, alemanes, italianos, portugueses, españoles, rusos y polacos; pero lo que era válido para Borges en los años 30 es válido hoy también para todos nuestros países de lengua española, y para nuestras literaturas, que han heredado de los grandes maestros la libertad de mezclar, el recelo de la pureza, el sagrado derecho a la contaminación.
«Siempre he pensado, como primera medida, que la traducción es la mejor escuela de escritura, y eso por una razón muy simple: se aprende a escribir leyendo, y no hay mejor lector de una obra que su traductor».
Éste es uno de los grandes legados de esa breve estirpe que se abrió (tal vez) con Borges y se ha cerrado (tal vez) con la muerte de Mario Vargas Llosa. La cofradía virtual de nuestras lenguas españolas, lo que Carlos Fuentes llamó memorablemente el Territorio de la Mancha, es un lugar de mezclas y aleaciones: de las distintas lenguas españolas que hablamos y de esas lenguas españolas con las otras lenguas. Aquí, con ustedes, yo quiero hacer vindicar esos mestizajes, ese Territorio de la Mancha que es también un territorio manchado, ese tapiz flamenco: quiero, en pocas palabras, vindicar el arte de mirar el mundo por el revés.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Vivir a carcajadas y morir de tristeza: Feliza Bursztyn por Juan Gabriel Vásquez
«La dificultad de perder la juventud»: un año sin Javier Marías
Cuando Shakespeare conoció al Quijote
Cómo comenzó a escribir Gabriel García Márquez
Jorge Luis Borges: «Me veo obligado a razonar, pero yo prefiero soñar»

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Ebooks
Ebooks Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España